CEMEES
*
Teoría y práctica
Teoría y práctica constituyen dos formas (dos atributos o modos de existencia de una sustancia única[1] como la natura naturans y natura naturata de Spinoza[2]) de la actividad del ser humano social e histórico en el proceso conjunto de la reproducción de la vida social. “La conciencia (aclaran Marx y Engels) no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser de los hombres es su proceso de vida real.”[3] Pero en cualquier sociedad de clases el trabajo se encuentra dividido. En efecto. “La división del trabajo sólo se convierte en verdadera división a partir del momento en que se separan el trabajo físico y el intelectual.”[4]
«La consolidación de esta división [el “desdoblamiento, cada vez más acentuado, de la actividad en dos géneros contrapuestos e interdependientes: la producción material y la producción espiritual”], la más profunda de cuantas se ha realizado en la sociedad, que escinde las capacidades humanas y las convierte en funciones productivas opuestas y, como tendencia, hostiles entre sí, constituye la expresión más cabal de que la historia ha firmado ya el acta de nacimiento de la formación social antagónica.»[5]
La contraposición de teoría y práctica expresa de hecho la “bifurcación del trabajo en trabajo intelectual y manual”[6]: “conocimiento teórico y acción práctica”[7]. La “producción espiritual” se convierte en una “forma específica”[8] de la actividad social a partir del proceso histórico de separación del trabajo físico y el mental que se produce con el surgimiento de la forma antagónica de la producción social y la diferenciación clasista de la sociedad. La “producción de ideas” se diferencia de la “producción de cosas”.[9] La teoría se escinde de la práctica. El pensamiento se separa de la acción.
«Desde este instante, puede ya la conciencia imaginarse realmente que es algo más y algo distinto que la conciencia de la práctica existente, que representa realmente algo sin representar algo real; desde este instante, la conciencia está en condiciones de emanciparse del mundo y entregarse a la creación de la teoría “pura”, de la teología “pura”, la filosofía y la moral “puras”, etc.»[10]
La conformación histórica de la producción espiritual como “forma diferenciada” o “género específico” de la actividad social cristalizó en “destacamentos especiales” de individuos con la profesión específica de “producir ideas”: intelectuales o “profesionales del pensamiento”.[11] Los modos de concepción se convirtieron en formas específicas de la actividad del ser humano social a partir del desarrollo de los modos históricos de producción.[12] La contradicción entre el trabajo intelectual y el trabajo manual explica en fin la ruptura histórica entre el conocimiento teórico y la acción práctica.
.
La concepción práctico-crítica de la historia
El marxismo surgió hacia los años cuarenta del siglo XIX como una teoría o concepción materialista que no obstante se constituyó ab ovo como una “filosofía de la acción”[13] en contraste tanto con “todo el materialismo anterior” que había adoptado una actitud más bien teórica hacia la realidad considerando la “sensoriedad” sólo bajo “la forma de objeto o de contemplación” como también con el idealismo dialéctico que había “desarrollado el lado activo” de “las cosas” “sólo de un modo abstracto”.
Por supuesto que el idealismo había concebido las cosas de un modo subjetivo: como práctica. Pero el “idealismo trascendental” de Kant había desarrollado “el lado activo” de la realidad oponiendo no obstante el ser y la conciencia: “en Kant (dice Lenin) encontramos la «abstracción vacía» de la cosa en sí en vez del movimiento vivo de nuestro conocimiento cada vez más profundo de las cosas.”[14] El dualismo kantiano separaba en suma “la naturaleza y el hombre”[15]: “el mundo objetivo, según la filosofía en cuestión [la de Kant], no hace más que proporcionar los materiales que el conocimiento vacía en formas lógicas a priori, de las que dispone y que no dependen del ser”[16] (en palabras de Plejánov: “el mundo exterior recibe sus leyes de la Razón, y no inversamente”[17]). “En Kant (advierte Roger Garaudy) subsistía el dualismo entre el hombre y Dios, entre la naturaleza y el hombre.”[18] “La filosofía de Hegel” suprime en cambio “la contradicción existente entre el ser y el pensar”[19] proclamando la idea de la identidad de lo material y lo espiritual. “Con Hegel se supera lo trágico kantiano.”[20] El idealismo absoluto reconoce en efecto que “el pensamiento es precisamente el ser”[21]. “El idealismo (escribe Hegel en la Ciencia de la lógica), no consiste sino en esto, en no reconocer lo finito como un verdadero ser”: “Lo finito es ideal”. Hegel identifica “a Dios con la totalidad del ser”[22]: “(…) el reconocimiento de la identidad de existencia y pensamiento tan sólo es posible dentro del idealismo (explica Plejánov).”[23]
El materialismo rechaza en cambio “la identidad de ser y pensar”.[24] Acepta más bien la correspondencia “de la lógica objetiva y la subjetiva”[25] (la unidad de lo subjetivo y lo objetivo) advirtiendo empero que la unidad entre la conciencia y la existencia se desarrolla sobre la base de la primacía del ser. “El pensamiento está condicionado por el ser (arguye Ludwig Feuerbach), pero no el ser por el pensamiento. El ser está condicionado por sí mismo… tiene su fundamento en sí mismo.”[26] El materialismo “prioriza el ser al pensar”.[27] De aquí nace “el problema fundamental para el marxismo”: “¿Cómo (…) reafirmar la prioridad del ser sobre el pensamiento, sin quedar prisionero del objetivismo?”[28] Hacía falta que el materialismo asumiera la realidad “de un modo subjetivo” “como práctica”: “como actividad sensorial humana”.
La doctrina marxista representa una “filosofía de la acción” que resuelve “el problema de la relación entre conocer y hacer”[29] desde el punto de vista dialéctico de “las interrelaciones entre teoría y práctica”.[30] No se trata en efecto de un dogma. “Marx no ha escrito un credillo, no es un mesías que hubiera dejado una ristra de parábolas cargadas de imperativos categóricos, de normas indiscutibles, absolutas, fuera de las categorías del tiempo y del espacio”.[31] Representa antes bien una guía para la acción[32] que no separa sin embargo el hacer del conocer.
Pero el marxismo no adopta la perspectiva del pragmatismo que acepta cualquier práctica individual como criterio irrebatible de verdad en lugar de apelar a la práctica del ser humano social que transforma el mundo objetivo. Ni asume tampoco la postura del objetivismo o “realismo acrítico” cuya posición gnoseológica fundamental toma como punto de partida la abstracción vacía de un “objeto en sí” (la concepción kantiana de la “cosa en sí”) estableciendo la tesis de que la posibilidad de alcanzar la verdad objetiva supone la condición sine qua non de asumir una posición de imparcialidad o neutralidad ideológica en relación con la lucha de clases.
El marxismo articula más bien una concepción “práctico–crítica” de la historia porque entiende que para obrar o actuar hace falta entender la realidad (“exigencia crítica”) tanto como entenderla verdaderamente exige obrar sobre la propia realidad (“exigencia práctica”).[33] Marx aclara en la tesis III sobre Feuerbach que “la coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana sólo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria.”[34] La perspectiva marxista advierte que la “actividad revolucionaria” presenta la particularidad de hacer coincidir la práctica (acción) y la crítica (teoría). “No se conoce y no se comprende sino haciendo (repite Marx con Vico).”[35]
La “acción revolucionaria” que asume el método marxista establece en la práctica la indisolubilidad del hacer y del conocer permitiendo la superación de antinomias que la teoría en sí no puede resolver: termina con “la escisión entre verdad e historia”[36], disuelve “la oposición entre ser y pensamiento”, supera “la oposición abstracta entre sujeto y objeto”[37], desvanece la ruptura abstracta entre libertad (poesía) y necesidad (prosa), termina con el contraste romántico entre “ser” y “deber ser”[38], acaba en fin con la contraposición tradicional entre epistemología (“o ciencia del conocimiento”) y ontología (“o ciencia del ser”)[39]: “(…) el nacimiento del marxismo significa la superación de la contraposición tradicional de gnoseología y ontología en un método filosófico de investigación lógica de fundamentos que es nuevo en principio y que, por su contenido, se puede calificar de ontopraxeológico.”[40] “La explicación estructural y la explicación genética (explica Jindrich Zeleny) no se oponen en la obra de Marx, ni tampoco discurren paralelamente, ni sucesivamente.”[41] Se trata antes bien de una “concepción genético-dinámica de la totalidad”[42] o de un “análisis genético estructural”: un “enfoque genético-autoconstructivo de la realidad”[43]. “Los problemas básicos de la teoría del conocimiento y de la lógica, (…), se tienen que plantear como problemas ontopraxeológicos.”[44]
Marx aclara desde 1845 que “el litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento” se convierte en una discusión bizantina o “en un problema puramente escolástico” cuando “se aísla de la práctica”[45]: “el problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un problema teórico, sino un problema práctico.”[46] Engels especifica más tarde que “una duda de cualquier especie puede resolverse únicamente mediante la acción”.[47] Vico había argüido mucho tiempo antes que “lo verdadero es lo hecho”: el ser humano “no conoce bien más que lo que sabe hacer”[48].
El antiguo materialismo mantenía además el punto de vista de la “sociedad civil”: se limitaba a “contemplar a los distintos individuos dentro de la “sociedad civil” y conducía forzosamente a “la división de la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad”.[49] El nuevo materialismo mantiene en cambio la perspectiva de la “humanidad socializada” o “sociedad humana” rechazando de antemano el supuesto tan ahistórico como antisocial de un “individuo humano abstracto, aislado” y asumiendo que la “esencia humana” “es, en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales”[50] mas no “algo abstracto inherente a cada individuo”: Marx aclara muy pronto que “el individuo abstracto” que postula el materialismo contemplativo “pertenece, en realidad, a una determinada forma de sociedad.” Marx encuentra en fin que “la vida social es, en esencia, práctica.”[51]
El nuevo materialismo de Marx concibe asimismo la “sensoriedad como actividad práctica” (actividad sensorial humana práctica)”. El marxismo concibe la realidad como práctica: “de un modo subjetivo”. No separa sin embargo la acción de la teoría. La teoría y la práctica coinciden en la actividad revolucionaria “práctico-crítica” que Marx denomina praxis. La praxis representa de hecho una síntesis que unimisma acción y pensamiento.
Marxismo es máximo activismo antes que fatalismo o resignación. Constituye una teoría materialista sui generis que se propone el objetivo fundamental de transformar el mundo a partir de una “concepción activista del conocimiento”[52] o “activismo gnoseológico”[53] que se remonta a cierta tendencia de la filosofía alemana hacia el activismo[54] desde la dialéctica idealista alemana tal como el “Yo absoluto y práctico” de Fichte que trasciende la realidad a través del “deber ser” superando todas las limitaciones que el objeto (el no-Yo o ser) impone al sujeto” y que el “Yo teórico” no puede salvar bajo ninguna circunstancia[55] hasta distintos intentos de los jóvenes hegelianos de izquierda en el sentido de tratar de “superar el carácter contemplativo de la filosofía hegeliana” cuya “absolutización” del presente había conducido a una especie de “reconciliación” estoica con la realidad (Hegel se negaba en efecto a embellecer la cadena de hierro de la necesidad con rosas artificiales[56]: Marx dice en otro momento que “la crítica no arranca de las cadenas las flores imaginarias para que el hombre soporte las cadenas sin fantasía ni consuelo, sino para que se las sacuda y puedan brotar las flores vivas.”[57]).
Superar “el estancamiento de Hegel en el presente” o actualidad (la negativa de Hegel a luchar contra la realidad o la reconciliación de la idea con lo real) exigía “volver práctica a la dialéctica” colocando los fundamentos de la filosofía en “la actividad social práctica”: requería “subjetivizar la objetividad hegeliana”[58]. “El conocimiento es acción”.[59] “En Fichte (advierte Lukács) el conocimiento mismo se convierte en «acción».”[60]
El marxismo como “filosofía de la acción” por excelencia acepta en suma que “la facultad de pensar la historia y la facultad de hacerla o crearla, se identifican.”[61] Entre pasado y futuro priva la misma unidad que entre comprender y actuar: la unidad de práctica y teoría. “Quien no puede imaginar el futuro (advierte José Carlos Mariátegui), tampoco puede, por lo general, imaginar el pasado”.[62] “Sólo quien vive los años propios (…) puede revivir los años ajenos”. “El conocer es un hacer”. “El hacer” representa también un “conocer”.[63] “Tal como los individuos manifiestan su vida (afirman Marx y Engels), así son. Lo que son coincide, por consiguiente, con su producción, tanto con lo que producen como con el modo cómo producen.” La existencia (pensaba Fichte) es “del orden del hacer”[64]: el ser humano “es lo que él hace”[65].
.
El “arma de la crítica” y la “crítica de la armas”
El marxismo conforma una suerte de álgebra materialista de la revolución[66] (“la política, señala Lenin, se parece más al álgebra que a la aritmética y todavía más a las matemáticas superiores que a las matemáticas elementales”[67]) cuya “alma viva” o “esencia misma” es “el análisis concreto de una situación concreta.”[68] “No existe una realidad abstracta”.[69] Por el contrario. “La realidad es siempre concreta.”[70] “La verdad es siempre concreta” [71] también. “La verdad abstracta no existe”[72]. El marxismo reconoce la necesidad de buscar la verdad concreta en lugar de invocar construcciones abstractas o “normas universales” tanto más categóricas cuanto menos “universales”.[73]
El marxismo no es entonces un dogma. Se trata antes bien de un álgebra materialista de la revolución. (La dialéctica representa asimismo un “álgebra de la revolución”[74] que guarda con la lógica formal la misma relación de similitud que la política con el álgebra y las matemáticas superiores. “La dialéctica y la lógica formal, advierte Trotsky, mantienen una relación similar a la que existe entre las matemáticas inferiores y las superiores.”[75] “La dialéctica y la lógica formal guardan una relación similar a aquella entre las altas matemáticas y las matemáticas elementales”[76], arguye el propio Trotsky en otro lugar). El marxismo representa entonces una “guía para la acción” que no obstante une el hacer y el conocer a partir de la actividad revolucionaria o praxis que no tomaba en cuenta el antiguo materialismo contemplativo.
Pero el marxismo aúna pensamiento y acción considerando en primer lugar que “las fórmulas, en el mejor de los casos, sólo sirven para trazar las tareas generales”. “Toda teoría (explica Lenin), en el mejor de los casos, sólo traza lo fundamental, lo general, sólo abarca de un modo aproximado la complejidad de la vida.”[77] “La ley toma lo quieto –y de ahí que la ley, toda ley, sea angosta, incompleta, aproximada.” Más todavía: “El significado de lo general es contradictorio: es muerto, es impuro, incompleto, etc.” Lenin aclara también que: “No podemos representarnos el movimiento, no podemos expresarlo, medirlo o reproducirlo sin interrumpir lo continuo, sin simplificar, hacer más burdo y fragmentar, sin matar lo viviente.” “El rasgo más característico del conocimiento consiste en la descomposición del todo”[78]: “el conocimiento es descomposición del todo (aclara Karel Kosik).”[79]
La ciencia positiva produce en efecto conocimientos “analíticos” o “instrumentales” a partir de una metodología que realiza una “reducción analítica” de fenómenos complejos como las formaciones sociales concretas. La teoría “aísla y «mata»” el “todo unitario”[80]. “Aquí está (dice el propio Kosik) el fundamento de todo conocimiento: la escisión del todo.”[81] El conocimiento “descompone” o “escinde” la “realidad única”: reduce y analiza los todos concretos y complejos. La ciencia positiva practica en suma un «análisis reductivo” de las totalidades concretas. “La reproducción del movimiento por el pensamiento constituye siempre una simplificación burda y un aniquilamiento” (señala Lenin). “El pensamiento”, aclara Kosik, se mueve “de un modo natural y espontáneo en dirección opuesta al carácter de la realidad.”[82] “Para atrapar la apariencia fugaz (se lamenta Schiller) debe atarla a los grillos de la regla, dilacerar en conceptos su bello cuerpo y conservar en un mezquino esqueleto verbal su espíritu viviente.”[83]
Lenin subraya que “el fenómeno es más rico que la ley” enfatizando que: “La historia en general, la de las revoluciones en particular, es siempre más rica de contenido, más variada de formas y aspectos, más viva, más «astuta» de lo que se imaginan los mejores partidos, las vanguardias más conscientes de las clases más adelantadas.”[84] Trotsky advierte asimismo que “el concepto es conservador.”[85] “Toda teoría es gris, caro amigo, y verde el árbol de oro de la vida”. Toda teoría resulta en efecto “unicolor” (cimérica, ¡cadavérica!) desde la perspectiva de la “filosofía de la praxis”: “sólo abarca de un modo aproximado la complejidad de la vida”. “El punto de vista de la vida (concluye Lenin), de la práctica debe ser el punto de vista primero y fundamental de la teoría del conocimiento.”[86] El materialismo marxista como “filosofía de la acción” conjunta práctica y teoría advirtiendo que toda “fundamentación científica de la política” (de la actividad revolucionaria) excluye “el aprendizaje mecánico” que se limita a “la simple repetición de fórmulas”. Exige antes bien el “análisis concreto de una situación concreta”. Exige el análisis más exacto de las peculiaridades concretas de cada momento histórico: el estudio de las peculiaridades de la realidad viva.
El marxismo representa además una filosofía de la acción que asume la necesidad de que “la interpretación” (el “arma de la crítica”) no se limite ni se detenga en sí misma. “Las ideas no pueden conducir nunca más allá de un viejo estado de cosas universal, sino siempre únicamente más allá de las ideas del viejo estado universal de cosas. Las ideas no pueden nunca ejecutar nada. Para la ejecución de las ideas hacen falta los hombres que pongan en acción una fuerza práctica.”[87] Los seres humanos tienen que desplegar una “fuerza práctica” para que las ideas se traduzcan en actos.
El marxismo reconoce en suma que “el arma de la crítica no puede sustituir a la crítica de las armas” (“la fuerza material tiene que derrocarse mediante la fuerza material”[88]). Pero acepta también que “la teoría se convierte en poder material tan pronto como se apodera de las masas”[89]. Hace falta el “acto social”[90] de un “sujeto político”[91] que haga coincidir ciencia y potencia[92] vinculando las aspiraciones transformadoras del socialismo científico con la lucha de una clase determinada. “Si en su pugna con las fuerzas naturales la verdad ha de obtener el triunfo (reconoce Schiller), entonces debe comenzar por volverse ella misma una fuerza”.[93] “Lo que queda limitado en una sola cabeza es teoría; lo que une a muchas cabezas, hace masa y se abre paso en el mundo, es praxis.”
“El rayo del pensamiento” tiene que morder a fondo “el candoroso suelo popular”.[94] La teoría tiene que encarnar en las masas. La teoría representa el “arma espiritual” de las masas. Las masas son las “armas materiales” de la teoría. “La cabeza” de la emancipación es la “filosofía de la acción”: “su corazón es el proletariado.”[95] Pero aquí (apunta Marx) “la crítica no es una pasión de la cabeza, sino la cabeza de la pasión.”[96]
.
Miguel Alejandro Pérez es historiador por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. |Junio 2024
***
NOTAS:
[1] “(…) el pensamiento y el ser (pensamiento y ser humanos, sociales), atributos de lo que podemos llamar sustancia sociohistórica (…). Cfr. Rubén Zardoya, “La producción espiritual en el sistema de la producción social”, p. 14.
[2] “Ser espinosista –decía Hegel–, es principio esencial de todo filósofo…, el pensamiento debería estar necesariamente en el punto de vista del espinosismo.” Cfr. E. V. Iliénkov, Lógica dialéctica. Ensayos de historia y teoría, Moscú, Editorial Progreso, 1977, p. 28. “«Entonces –pregunté yo [Plejánov a Engels]–, en su opinión, el viejo Spinoza tenía razón al decir que el pensamiento y la extensión no son otra cosa que dos atributos de una sustancia igual.» «Por supuesto –contestó Engels–, el viejo Spinoza tenía toda la razón».” Cfr. G. Plejanov, “Bernstein y el materialismo”, en G. Plejanov, Obras escogidas (tomo II), Argentina, Editorial Quetzal, 1966.
[3] Cfr. Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana, España, Akal, 2014, p. 21.
[4] Ibid. p. 26.
[5] Ruben Zardoya, op. cit., p. 15.
[6] Nicolai Bujarin, “Teoría y práctica desde el punto de vista dialéctico”. “Si examinamos la teoría no como si se tratara de «sistemas» petrificados, y la práctica no como si se tratara de productos terminados, i.e., no como trabajo «muerto» petrificado en cosas, sino en acción, tendremos ante nosotros dos formas de actividad laboral, la bifurcación del trabajo en trabajo intelectual y físico, «mental y material», conocimiento teórico y acción práctica.”
[7] Idem.
[8] Cfr. Rubén Zardoya, “La producción espiritual en el sistema de la producción social”, p. 13. “Lo anterior concierne en plena medida a la producción espiritual, considerada como forma específica de la actividad social.”
[9] Nicolai Bujarin, op. cit. “Históricamente, las ciencias «surgen» de la práctica, la «producción de ideas» se diferencia de la «producción de cosas».”
[10] Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana, op. cit. p. 26.
[11] Rubén Zardoya, op. cit., pp. 15-16. “Nos interesa, en cambio, consignar el carácter histórico de la actividad espiritual como un género particular de profesión, como una forma diferenciada de la producción social, que cristaliza en destacamentos especiales de individuos.” “Es ésta la formación social que, en el proceso de su consolidación y maduración, engendra «profesionales del pensamiento», intelectuales, destacamentos especiales de seres humanos cuya profesión es producir ideas, formas ideales de actividad.”
[12] Cfr. Nicolai Bujarin, op. cit. “La práctica misma y la teoría, las formas de la influencia activa y las formas del conocimiento, los «modos de producción» y los «modos de concepción» son históricos.”
[13] Adopto la expresión “filosofía de la acción” de Karl Kautsky, Ética y concepción materialista de la historia, p. 5. “Sin embargo, ninguna concepción del mundo constituye una filosofía de la acción en mayor medida que el materialismo dialéctico.”
[14] V. I. Lenin, Cuadernos filosóficos, Madrid, Editorial Ayuso, 1974, p. 82.
[15] Idem.
[16] M. Rosental, Problemas de la dialéctica en «El capital» de C. Marx, México, Ediciones Quinto Sol, p. 14.
[17] Jorge Plejanov, Cuestiones fundamentales del marxismo, Barcelona, Fontamara, 1976, p. 32.
[18] Cfr. Roger Garaudy, Introducción al estudio de Marx, México, Era, 1970, p. 17.
[19] Ibid. p. 31. “Feuerbach ha encontrado que la filosofía de Hegel había suprimido la contradicción existente entre el ser y el pensar.”
[20] Cfr. Roger Garaudy, op. cit., p. 17.
[21] Cfr. Idem. “Según Hegel, el pensamiento es precisamente el ser; el pensamiento es sujeto, el ser es atributo.”
[22] Cfr. Roger Garaudy, op. cit., p. 19. “Después de elevar el yo hasta el Espíritu Absoluto, o sea Dios, y de haber identificado a Dios con la totalidad del ser (…).”
[23] Jorge Plejánov, El papel del individuo en la historia – Cant contra Kant o el legado filosófico del señor Bernstein, Madrid, Fundación Federico Engels, 2007, p. 80.
[24] León Trotsky, Escritos filosóficos, Argentina, Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones “León Trotsky”, 2004, p. 38. “Según Hegel ser y pensar son idénticos (idealismo absoluto). El materialismo no adopta esta identidad –éste prioriza el ser al pensar.”
[25] Idem. “La identidad de ser y pensar según H[egel] significa la identidad de la lógica objetiva y la subjetiva, su congruencia última. El materialismo acepta la correspondencia de lo subjetivo y lo objetivo, su unidad, pero no su identidad (…).”
[26] Ludwig Feuerbach, La filosofía del futuro, Argentina, Calden, 1969, pp. 47-48. “El pensar proviene del ser (Sein) pero no el ser (Sein) del pensar. Ser (Sein) es desde sí y mediante sí mismo –ser (Sein) es dado sólo mediante ser (Sein)– ser (Sein) tiene su fundamento en sí mismo (…).”
[27] León Trotsky, León Trotsky, Escritos filosóficos, op. cit. p. 38.
[28] Cfr. Lucio Magri, Problemas de la teoría marxista del partido revolucionario, Barcelona, Anagrama, 1975, p. 30.
[29] Rodolfo Mondolfo, Verum factum desde antes de Vico hasta Marx, Argentina, siglo XXI, 1971, p. 9.
[30] Nicolai Bujarin, op. cit.
[31] Cfr. Antonio Gramsci, Para la reforma moral e intelectual, Madrid, Los Libros de la Catarata, 1998, p. 33.
[32] Cfr. Federico Engels, “Carta a F. Sorge”, 29 de noviembre de 1886. “Nuestra doctrina no es un dogma, sino una guía para la acción”.
[33] Rodolfo Mondolfo explica: “Luego –dice Marx– para obrar sobre la realidad, es preciso indudablemente entenderla (exigencia crítica); pero –agrega– no se la entiende verdaderamente sino obrando sobre ella (exigencia práctica); la reciprocidad de ambas exigencias forma la unidad dialéctica de la concepción crítico-práctica de la historia.” Cfr. Rodolfo Mondolfo, Marx y marxismo. Estudios histórico-críticos, México, FCE, 1960, p. 95.
[34] Cfr. Carlos Marx, “Tesis sobre Feurbach”, en Federico Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, Moscú, Editorial Progreso, 1975, p. 55.
[35] Rodolfo Mondolfo, Marx y marxismo, op. cit. p. 10.
[36] Lucio Magri, op. cit., p. 29. “Esa crítica [la crítica de Marx a la filosofía y a todo utopismo] tiende a dar un golpe definitivo a la escisión entre verdad e historia, a la oposición entre ser y pensamiento (…).”
[37] Cfr. Mijaíl Lifshitz, La filosofía del arte de Karl Marx, México, siglo XXI editores, 1981, p. 22. “En el verano de 1837 la visión del mundo de Marx sufrió una profunda transformación. La oposición abstracta entre sujeto y objeto dejó de satisfacerlo”.
[38] Ibid. p. 19. “El propio Marx describió su poesía como “idealista” en el sentido de que estaba dominado por el contraste establecido por Fichte entre “ser” y “deber ser.”
[39] Cfr. M. Rosental, Problemas de la dialéctica en “El capital” de C. Marx, México, Ediciones Quinto Sol p. 14. “El filo de la misma se dirige contra la ruptura, característica de la mayoría de las corrientes idealistas, entre el ser y la conciencia, entre las leyes de la realidad objetiva y las del pensamiento lógico, entre el contenido y la forma del conocimiento. De ahí la oposición entre la ontología, o ciencia del ser, y la gnoseología o ciencia del conocimiento, consideradas ambas como paralelas e independientes.”
[40] Cfr. Jindrich Zeleny, La estructura lógica de El capital de Marx, México, Grijalbo, 1978, p. 12.
[41] Ibid. p. 24. “A Marx le interesa entender el modo de producción capitalista como estructura que nace, evoluciona y perece. El análisis teórico que conduce a la realización de esa intención es el análisis genético-estructural.”
[42] Karel Kosik, Dialéctica de lo concreto, México, Grijalbo, 1967, p. 72. “El carácter genético-dinámico de la totalidad fue puesto de Manifiesto por Marx en unos pasajes geniales de sus Grundrisse (…).” “La concepción genético-dinámica de la totalidad es un supuesto de la comprensión racional del surgimiento de una nueva cualidad.”
[43] Cfr. Aquiles Córdova Morán, “Poder económico y poder político”. “Esta forma de pensar el mundo [el autor se refiere a la “teoría de los factores], fue elaborada como alternativa al que podríamos llamar enfoque genético-autoconstructivo de la realidad (…).”
[44] Jindrich Zeleny, op. cit. p. 14.
[45] Cfr. Carlos Marx, “Tesis sobre Feuerbach, op. cit., p. 55.
[46] Idem. Véase también Ibid. p. 56. “Todos los misterios que descarrían la teoría hacia el misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esta práctica.”
[47] Una perspectiva similar aparece también en Feuerbach: “Lo que tienes que hacer es vivir y actuar. Las dudas que la teoría no logra resolver desaparecerán en la acción.”
[48] Cfr. Antonio Labriola, Socialismo y filosofía (traducción y prólogo de Manuel Sacristán), Madrid, Alianza Editorial, 1969, p. 83. “Nos es necesario detenernos en la dyade Sócrates-Marx, ya que Sócrates fue el primero que descubrió que el conocimiento es acción, y que el hombre no conoce bien más que lo que sabe hacer”.
[49] Cfr. Carlos Marx, “Tesis sobre Feuerbach, op. cit., p. 55.
[50] Ibid. p. 56.
[51] Idem.
[52] Recojo la expresión “concepción activista del conocimiento de Rodolfo Mondolfo, Verum factum desde antes de Vico hasta Marx, op. cit., p. 11. “Esta asociación entre hacer y conocer, es decir entre homo faber y homo sapiens, implicaba una concepción activista del conocimiento (…).”
[53] Tomo la expresión “activismo gnoseológico” de Rodolfo Mondolfo. Cfr. Idem. “(…) el conocer es un hacer, mientras que la pasividad, en cambio, pertenece solamente al objeto conocido”.
[54] Desde las célebres “En el principio era la Acción” y “Toda teoría es gris, caro amigo, y verde el árbol de oro de la vida” que aparecen en el Fausto de Goethe. Cfr. Johann Wolfgang Goethe, Fausto, México, Universidad Veracruzana, 2008, p. 99. O también: “¿Cómo puede un hombre alcanzar la autoconciencia? ¿Con la contemplación? Ciertamente no, sino con la acción”.
[55] Cfr. Mihailo Markovic, Dialéctica de la praxis, Argentina, Amorrortu, 1968, p. 18. “Fichte desarrolló consecuentemente el principio kantiano del primado de la razón práctica sobre la teórica. El “Yo” se diferencia y divide en un “Yo” teórico que finalmente resulta limitado y condicionado por el “no-Yo” –el objeto– y en un “Yo” absoluto y práctico que, mediante su actividad, sobrepasa todos los límites establecidos y crea un mundo ideal infinito.”
[56] Cfr. Mijaíl Lifshitz, La filosofía del arte de Karl Marx, op. cit., p. 18. “(…) su última palabra [de Hegel] es una estoica reconciliación con la realidad, una negativa a embellecerla con rosas artificiales.”
[57] Karl Marx, “Contribución a la crítica del derecho de Hegel”, en Karl Marx y Arnold Ruge, Los anales franco-alemanes, Barcelona, Ediciones Martínez Roca, 1970, p. 102.
[58] György Lukács, “Moses Hess y los problemas de la dialéctica idealista”, en György Lukács, Táctica y ética. Escritos tempranos (1919-1929), Argentina, 2014, p. 213.
[59] Cfr. Antonio Labriola, op. cit., p. 83.
[60] Cfr. György Lukács, “Moses Hess y los problemas de la dialéctica idealista”, op. cit., p. 213.
[61] José Carlos Mariátegui, Peruanicemos el Perú, Lima, Amauta, 1988, p. 164.
[62] Idem.
[63] Cfr. Rodolfo Mondolfo, Verum factum desde antes de Vico hasta Marx, op. cit., p. 12. “Precisamente con estos reconocimientos del conocer como hacer (…), aparece asociada la concepción inversa y recíproca del hacer como conocer (…).”
[64] Roger Garaudy, op. cit., p. 32.
[65] Ibid. p. 33.
[66] “Herzen –recuerda Trotsky– llamó a la filosofía de Hegel el álgebra de la revolución.” Cfr. Trotsky, Escritos filosóficos, op. cit., p. 71. “Herzen dijo –advierte ahora Plejanov–, con razón, que la filosofía de Hegel, considerada por muchos como conservadora, a primera vista, es una verdadera álgebra de la revolución.” Cfr. Jorge Plejanov, Cuestiones fundamentales del marxismo, op. cit., p. 60. “La doctrina histórica de Marx y Engels es una verdadera « álgebra de la revolución», como dijera alguna vez Herzen refiriéndose a la filosofía de Hegel –señala Plejanov en otro lugar–.” Cfr. Jorge Plejanov, El socialismo y la lucha política, México, Ediciones Roca, 1975, p. 44.
[67] Cfr. Lenin, La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo, Pekín, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1972, p. 112. “(…) han seguido repitiendo las simples verdades aprendidas de memoria y a primera vista indiscutibles: tres son más que dos.” “En realidad, todas las formas antiguas del movimiento socialista se han llenado con un contenido nuevo y un nuevo signo ha aparecido por lo tanto delante de las cifras, el signo «menos», mientras nuestros sabios seguían (y siguen) afirmando tenazmente a todo el mundo que «menos tres» es mayor que «menos dos».”
[68] Cfr. Lenin, “Kommunismus”. “Deja de lado lo que es la esencia misma, el alma viva del marxismo: el analisis concreto de una situación concreta”.
[69] Cfr. Jorge Plejánov, El papel del individuo en la historia-Cant contra Kant o el legado filosófico del señor Bernstein, Madrid, Fundación Federico Engels, 2007, p. 68. “No existe una realidad abstracta: la realidad es siempre concreta.”
[70] Idem.
[71] Cfr. Lenin, “Un paso adelante, dos pasos atrás”, en Daniel Bensaid, Alain Nair, Rosa Luxemburg, Vladimir I. Lenin, Georg Lukács, Teoría marxista del partido político/2, México, Cuadernos de Pasado y Presente, 1984, p. 69. “Pero es el caso de que el artículo de la respetable camarada no contiene, precisamente más que esquemas producto de la cavilación, y su artículo contradice los rudimentos de la dialéctica. Estos rudimentos nos dicen que la verdad abstracta no existe, que la verdad es siempre concreta.” Véase también Jorge Plejánov, op. cit., El papel del individuo en la historia/Cant contra Kant o el legado filosófico del señor Bernstein, p. 68. “Por desgracia, el mismo Chernichevski suele olvidar que «la verdad es siempre concreta».” “Los socialdemócratas no olvidan que no existe una verdad abstracta, que la verdad es concreta.”
[72] Idem.
[73] O imperativos categóricos. Trotsky explica que el “imperativo categórico” de Kant representa una “forma sin contenido”. “El «imperativo categórico» de Kant es la más elevada generalización de esas normas. A despecho, sin embargo, de la alta situación que ocupa en el Olimpo de la filosofía, ese imperativo no encierra en sí absolutamente nada de categórico, puesto que no posee nada de concreto. Es una forma sin contenido.” Cfr. León Trotsky, Su moral y la nuestra, México, Ediciones Clave, 1970, pp. 22-23. Engels asegura que el “imperativo categórico” kantiano es “impotente”. Federico Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, Moscú, Editorial Progreso, 1975, p. 25. “Nadie ha criticado con más dureza el impotente «imperativo categórico» de Kant –impotente, porque pide lo imposible, y por tanto nunca llega a traducirse en nada real– (…).”
[74] León Trotsky, En defensa del marxismo, España, Editorial Fontamara, 1977, p. 137. “Lo importante es el hecho de que la mayoría en su conjuntose orienta hacia el planteamiento proletario de los problemas, y precisamente por eso tiende a asimilar la dialéctica, que es el «algebra de la revolución».”
[75] Ibid. p. 76.
[76] León Trotsky, Escritos filosóficos, op. cit., p. 185. “En realidad, la dialéctica está relacionada con la lógica (formal) como las matemáticas más elevadas lo están con las más elementales.” Cfr. Ibid. p. 37.
[77] Lenin, Cartas sobre táctica, Moscú, Editorial Progreso, 1980, p. 9.
[78] Karel Kosik, op. cit. p. 30.
[79] Idem.
[80] Ibid. p. 31. Kosik advierte sin embargo que la propia práctica es también unilateral. “Toda acción es «unilateral», ya que tiende a determinado fin y, por tanto, aísla algunos aspectos de la realidad como esenciales para esa acción, mientras deja a un lado, por el momento, a otros.” Cfr. Idem.
[81] Karel Kosik, op. cit., p. 70.
[82] Ibid. p. 31.
[83] Cfr. Friedrich Schiller, Cartas sobre la educación estética del hombre, Argentina, Universidad Nacional de Cuyo, p. 55. “Del mismo modo que el químico, también el filósofo halla la síntesis sólo mediante el análisis y es sólo sometiéndola al tormento de la técnica como llega a dar con la Naturaleza libre.”
[84] Lenin, La enfermedad infantil del «izquierdismo» en el comunismo, op. cit., p. 103.
[85] Cfr. León Trotsky, Escritos filosóficos, op. cit. p. 39.
[86] Lenin, Materialismo y empiriocriticismo, Moscú, Editorial Progreso, p. 144.
[87] Cfr. Carlos Marx y Federico Engels, La Sagrada Familia y otros escritos filosóficos de la primera época, México, Editorial Grijalbo, 1967, p. 185.
[88] Cfr. Karl Marx, “Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel”, op. cit., p. 109. “Evidentemente, el arma de la crítica no puede sustituir a la crítica de las armas, que la fuerza material tiene que derrocarse mediante la fuerza material, pero también la teoría se convierte en poder material tan pronto como se apodera de las masas.”
[89] Cfr. Idem.
[90] “No basta conocer para someter las fuerzas sociales a la soberanía de la sociedad: para ello es necesario un acto social.”
[91] Aquí se trata de no confundir el “nivel teórico” con el “nivel político”: resulta importante distinguir los modos de producción –objetos teóricos– de las formaciones sociales concretas –objetos reales–. El proletariado como clase “en sí” “deriva del modo de producción” en cuanto “objeto abstracto-formal” y constituye el “sujeto teórico-histórico de la revolución”. “La vanguardia” deriva de la formación social en cuanto “objeto real-concreto” y constituye “el sujeto político-práctico” de la revolución: representa al proletariado “para sí”. Cfr. Daniel Bensaïd y Alain Nair, “A propósito del problema de organización: Lenin y Rosa Luxemburg”, en Daniel Bensaïd, Alain Nair, Rosa Luxemburg, Vladimir I. Lenin, Georg Lukács, Teoría marxista del partido político/ 2, op. cit., pp. 10-20.
[92] Cfr. Rodolfo Mondolfo, Marx y marxismo, op. cit., pp. 98-99. “Bacon ve y afirma aún más claramente que “sciencia et potentia in idem coincidunt” (ciencia y potencia coinciden)”. Cfr. también Bujarin, op. cit. “(…) Bacon mismo habló con bastante justificación de la coincidencia de conocimiento y poder, y de la interdependencia de las leyes de la naturaleza y de las normas de la práctica.”
[93] Friedrich Schiller, Cartas sobre la educación estética del hombre, Argentina, Universidad Nacional de Cuyo, p. 80.
[94] Cfr. Karl Marx, “Contribución a la crítica del derecho de Hegel”, p. 116. “(…) y tan pronto como el rayo del pensamiento muerda a fondo en ese candoroso suelo popular se llevará a cabo la emancipación de los alemanes en cuanto hombres.”
[95] Cfr. Idem. “Así como la filosofía encuentra en el proletariado sus armas materiales, el proletariado encuentra en la filosofía sus armas espirituales (…).” También: “La cabeza de esta emancipación es la filosofía, su corazón es el proletariado.”
[96] Karl Marx, “Contribución a la crítica del derecho de Hegel”, p. 104. “No se trata del bisturí anatómico, sino de un arma. Su objeto es el enemigo, al que no trata de refutar, sino de destruir (…).” “La crítica que se ocupa de este contenido es la crítica en la refriega, y en la refriega no se trata de saber si el enemigo es un enemigo noble y del mismo rango, un enemigo interesante, sino que se trata de golpearle.”








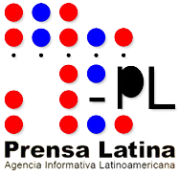


















Comentarios
Aún no hay comentarios.