Paul Frölich: Rosa Luxemburg pensamiento y acción
*
Capítulo 6. En la línea de fuego
Varsovia
«Rosa Luxemburg, esa gallarda y heroica mujer, no cree correcto exponerse a los peligros de la revolución proletaria, pero seguirá predicando la revolución con esa chirriante retórica suya… Rosa Luxemburg no arriesgará su propio cuello, asunto que consideramos bastante comprensible y humano. Pero, ¡qué descaro que una mujer polaca, que tiene buen cuidado de evitar los peligros en su patria, incite a los trabajadores alemanes a la revolución! ¿Qué haría esta galante dama en el improbable caso de que sus discursos y artículos desencadenasen realmente una insurrección en Alemania? ¿Se quedaría aquí o se marcharía como refugiada otro lugar de la escena “internacional”?»
Así escribía el pastor Friedrich Naumann en su periódico Die Hilfe (La ayuda), el mismo hombre que años antes, muy lejos del teatro de operaciones, había incitado a los “portadores de la cultura alemana” (Kulturträger) a realizar actos de vandalismo contra los chinos. Durante meses, la arenga “¡A Polonia!”, recorrió la prensa alemana; ampliamente aceptada por los reformistas, que aun repetian el estribillo mucho después de que Rosa se incorporase de forma activa al frente revolucionario.
En cuanto se cumplieron dos condiciones –una mejora suficiente de su salud y una situación que exigía la presencia de la dirección del partido directamente en el campo de batalla– ella abandonó Alemania. Lo hizo en contra de los deseos de sus propios camaradas y a espaldas del Comité Ejecutivo del SPD, que, por razones políticas y personales, difícilmente la habría dejado partir. Utilizando el pasaporte de una camarada berlinesa, Anna Matschke, cruzó clandestinamente la frontera con la Polonia rusa a finales de diciembre de 1905.
Fue un viaje lleno de riesgos. En Rusia se libraba la lucha decisiva entre la revolución y el absolutismo. Cuando quedó claro que detrás del Manifiesto de Octubre del zar no había más que la necesidad de ganar tiempo para un nuevo ataque a las masas revolucionarias, la clase obrera recurrió por última vez a la huelga general. En Moscú había estallado un levantamiento. No había trenes circulando. El régimen zarista movilizaba todas las tropas que parecían aún leales y las concentraba contra las grandes ciudades.
En la frontera germano-polaca se interrumpió el tráfico ferroviario. Un intento de llegar a Varsovia por la línea directa vía Toruń y Aleksandrovo se malogró. Rosa tuvo que dar un gran rodeo a lo largo de la frontera hasta Iłowo. Allí también los trenes estaban parados. Y no había posibilidad de continuar el viaje a caballo, –lo que en cualquier caso habría sido una aventura muy peligrosa. Entonces se enteró de que un tren de tropas debía partir hacia Varsovia y decidió viajar en él. Fue la única civil apretujada entre soldados y armas que debían hacer entrar en razón a la rebelde ciudad de Varsovia. A pesar del intenso frío de diciembre, el tren no tenía calefacción. Tampoco estaba iluminado, para evitar, en la medida de lo posible, ser descubierto por la población. Avanzaba a gatas, por miedo a descarrilar; existía la posibilidad de que los trabajadores en huelga destruyeran la vía. Cuando el tren pasaba por las estaciones, se veían soldados preparados. Y en estas condiciones de continua tensión nerviosa, Rosa tuvo que enfrentarse a la posibilidad de ser descubierta en cualquier momento durante los dos días que duró el viaje. Así sucedió que la contrarrevolución llevó a la dirigente de la revolución con custodia militar hasta su objetivo.
Varsovia estaba bajo la ley marcial. En el centro de la ciudad reinaba un silencio sepulcral. Los soldados patrullaban por todas partes. Los obreros continuaban en huelga general, pero ésta terminó sin alcanzar sus objetivos. El levantamiento de Moscú fue aplastado. Sin embargo, Rosa Luxemburg estaba llena de confianza. Escribió a Kautsky el 2 de enero:
«En todas partes se respira vacilación y una actitud expectante. La causa de todo esto, sin embargo, es la simple circunstancia de que la mera huelga general como tal (blosse Generalstreik) ha cumplido su papel. Ahora solo la lucha callejera directa y general puede decidir las cosas, pero aún no estamos preparados para ello.»
Todavía nadie a ambos lados de las barricadas reconocía que en ese momento el punto álgido de la revolución ya había pasado. Todas las reuniones públicas estaban prohibidas. Sin embargo, los obreros se reunían en las fábricas sin interferencias y escuchaban a los agitadores de los diversos partidos, pues las fábricas eran sus bastiones. Las organizaciones obreras están prohibidas. Sin embargo, los sindicatos crecían a pasos agigantados. Los periódicos revolucionarios estaban prohibidos, pero el periódico del movimiento socialdemócrata polaco, Czerwony Sztandar (Bandera Roja), aparecía a diario. Se imprimía en secreto por equipos de tipógrafos clandestinos, y con frecuencia se cambiaba la localización de las imprentas. A menudo, las imprentas comerciales eran asaltadas y la impresión del periódico se llevaba a cabo por la fuerza, incluso a punta de pistola. A veces, para mantener las apariencias, incluso los impresores que estaban dispuestos a hacer el trabajo exigían que también ellos fueran allanados y ‘coaccionados’. Y todos los días, a pesar de la policía y los militares, los chicos de los periódicos del proletariado recorrían las calles al grito de ‘¡Czerwony Sztandar!’.1
Sin embargo, las dificultades de los revolucionarios aumentaban cada día que pasaba. El fracaso de la huelga y la derrota del levantamiento en Moscú habían infundido nuevos ánimos a la reacción. El aparato del Estado volvió a consolidarse. La Policía, que había perdido la seguridad en medio de la atmósfera general, percibió las ligeras vacilaciones de los trabajadores y atacó con más energía. La fuerzas represivas fueron empujadas por la prensa burguesa, que adoptó una postura rabiosa contra los revolucionarios. Las organizaciones socialdemócratas fueron acosadas, y casi a diario se producían redadas y detenciones policiales. A los detenidos se les amenazaba con fusilarlos. Los camaradas dirigentes estaban agobiados por una carga de trabajo aplastante: además de las arengas en las fábricas y en los cuarteles, y de publicar media docena de periódicos para satisfacer las diversas necesidades del movimiento, tenían que superar nuevas dificultades y adoptar nuevas medidas organizativas a cada hora. En esta caótica confusión Rosa Luxemburg consideró que su deber principal era ayudar al movimiento a lograr una comprensión de la situación en su conjunto, así como claridad en cuanto a los objetivos inmediatos. Para ello escribió un folleto titulado “En la hora revolucionaria ¿Y ahora qué?”2. (Z doby rewolucyjnej. Co dalej?), el tercero de una serie de tres ensayos en polaco bajo el mismo título. Los dos anteriores habían sido escritos en abril y mayo de 1905 en Berlín.
.
La insurrección armada
El movimiento revolucionario había comenzado con más fuerza en Polonia que en el resto de Rusia. El nivel de industrialización era más alto y el antagonismo nacional contra el zarismo hacía más activa a la pequeña burguesía urbana. Las grandes manifestaciones comenzaron ya en marzo de 1904 y se fueron extendiendo mes a mes. La policía y el ejército actuaron contra el movimiento con esa especial brutalidad característica del dominio extranjero. En otoño de 1904, el PPS (Partido Socialista Polaco) decidió ofrecer resistencia armada a la policía. El 13 de noviembre se libraron encarnizados combates en Varsovia. A principios de enero de 1905 estallaron combates en Łódź, Radom, Siedlce; y después del ‘Domingo Sangriento’ hubo huelgas –a menudo acompañadas de violentos enfrentamientos– en Łódź, Vilna, Kovno, Bialystock, Dombrowa, Zawierce, Czestochowa.
El PPS se enorgullecía de tener la iniciativa y el liderazgo en este movimiento, y probablemente así fue. Reunía en sus filas a importantes sectores de la clase obrera y estaba mejor organizado que el SDKPyL (Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia y Lituania). Los acontecimientos parecían justificar su estrategia de lucha revolucionaria por la independencia de Polonia, y ya se regocijaba de su victoria: «El PPS hará frente a sus enemigos internos y externos. También hará frente a esas camarillas perturbadoras patrocinadas por gente que no es necesaria e importada a Polonia desde el extranjero, gente que ni siquiera sabe hablar polaco […] y que recibieron protección para entrar furtivamente en Polonia»3 Este comentario iba dirigido directamente a Tzsyka (Jogiches), que desde 1904 había estado dirigiendo el trabajo ilegal del SDKPyL desde Cracovia y que, sin duda, había advertido reiteradamente a su organización contra la colaboración con los aventureros del PPS.
Así pues, a los dirigentes del PPS no les faltaba autoafirmación ni un odio intenso. Sin embargo, ellos eran políticos románticos que siempre veían la realidad a través de gafas color de rosa, es decir, como ellos querían verla. Durante décadas habían considerado al pueblo polaco como la nación revolucionaria por excelencia, y se habían burlado arrogantemente de quienes esperaban gestas revolucionarias de los bárbaros y serviles rusos, ucranianos, georgianos, etc. Por esta razón, habían considerado completamente imposible el derrocamiento del zarismo y habían buscado la salvación de Polonia en su separación forzosa de Rusia. No confiaban en las fuerzas de clase del imperio zarista, sino que imaginaban que la liberación sería una acción militar al estilo de la revuelta de 1863, y siempre basaban sus especulaciones únicamente en una situación internacional favorable. Esto explica también por qué su líder, Piłsudski, viajó a Japón inmediatamente después del estallido de la guerra ruso-japonesa para suplicar al Mikado ayuda armamentística y financiera.
Cuando, en contra de sus expectativas, toda Rusia se levantó contra el absolutismo, los dirigentes del PPS se vieron arrastrados durante un breve periodo por el movimiento general. Pero todo el carácter de esta revolución les era ajeno. En consecuencia, su romanticismo revolucionario se desbordó inmediatamente después de los primeros grandes acontecimientos. En la primavera de 1905, el periódico del partido, Robotnik n.º 59, (Trabajador), afirmaba: «Poseemos ya fuerzas revolucionarias. Ahora queremos conquistar los medios, formar destacamentos combatientes, procurarnos armas y pertrechos, y pronto conquistaremos las libertades políticas». En su opinión, las tareas más importantes eran organizar militarmente a sus seguidores y, si era posible, a todo el pueblo polaco, comprar armas en el extranjero y fabricar bombas.
Rosa Luxemburg consideraba este punto de vista como un grave peligro para la revolución. El primero de sus artículos titulados “¿Y ahora qué?” estaba dedicado a este tema. Tal concepción era una consecuencia típica de los partidos cuya vinculación al movimiento obrero era puramente verbal. Al fin y al cabo, también la burguesía consideraba las luchas sociales como una mera cuestión de fuerza bruta. Si se preguntaba al propietario medio de una fábrica o a un miembro de la szlachta (alta burguesía) por qué consideraba imposible la reconstrucción de Polonia, respondería: ¿De dónde sacaremos la fuerza para enfrentarnos a las fuerzas del ejércitos del invasor? El PPS, sin embargo, confiaba en su capacidad para crear esta fuerza militar. Simplemente trasladó las opiniones de los círculos putchistas conspirativos a la clase obrera, y pensó que mediante un plan u otro podría armar a los trabajadores y dar un golpe de mano. Ciertamente, el absolutismo sólo sería derrocado por una insurrección general, pero las propias masas tendrían que procurarse las armas necesarias desarmando a los militares, asaltando los arsenales, etcétera. Tales acciones, sin embargo, sólo podrían desarrollarse como resultado de un prolongado movimiento revolucionario de masas:
«En las revoluciones populares, lo que cuenta no es el Comité del Partido bajo el mando de un líder todopoderoso y brillante, ni el pequeño círculo que se autodenomina organización de combate, sino las amplias masas que entregan su sangre. Los “socialistas” pueden pensar que las masas del pueblo trabajador deben ser entrenadas bajo sus órdenes para la lucha armada, pero, en realidad, en toda revolución son las propias masas las que encuentran los medios de lucha más adecuados en cada circunstancia determinada4.»
La socialdemocracia debía limitarse a hacer lo que fuese posible en cada momento. En el mejor de los casos, debía dirigir todos sus esfuerzos a conseguir que los trabajadores del partido y los grupos de trabajadores estuvieran armados para resistir las brutalidades del poder estatal. Pero hacer creer a los trabajadores que el partido les proporcionaría armas suficientes para atacar a los militares y luchar contra el ejército permanente significaba en la práctica, un engaño a las mayorías trabajadoras.
¿Había que esperar con las manos cruzadas a que estallasen las luchas en las calles y abandonar la preocupación por miles de vidas de obreros en manos del destino? Por supuesto que no. Pero para prepararse para estas luchas Rosa Luxemburg consideraba solo un método (que debe haber asombrado a todos aquellos que la difamaron en su momento como blanquista, bakuninista o “Rosa la sangrienta”): la agitación.
Agitación sobre todo en el campo. Ganarse a los jornaleros agrícolas y a los campesinos, no para una lucha directamente militar, sino para captar su sensibilidad para el socialismo y despertar en sus pechos el fuego de la revuelta y la voluntad de liberarse:
«Hemos de llevar al campo el estandarte de la lucha de clases sin esconder nuestras exigencias políticas tras cobardes y ambiguas alusiones al patriotismo. Tenemos que mostrarles todas las facetas de sus existencias proletarias y semiproletarias, explicarles sus intereses y principalmente lo que tienen en común con las masas trabajadoras de toda Rusia: ¡el derrocamiento del absolutismo!»5
De este modo, el movimiento revolucionario podría generalizarse; el absolutismo se debilitaría al verse obligado a dispersar sus fuerzas por todo el imperio.
La tarea actual no era la formación de destacamentos de combate para un ataque frontal, sino la agitación entre los soldados. Fue precisamente aquí donde se manifestó el fracaso de las consignas social-patrióticas. Obviamente, no se podía abordar a los soldados rusos estacionados en Polonia con una causa que no fuera expresamente la suya. Los socialistas tenían que apelar a sus intereses de clase como obreros y campesinos. La agitación socialista atraería a un sector de los militares al frente revolucionario y haría vacilar a otros, erosionando así la fuerza y la disciplina del ejército.
«Tenemos que armar al proletariado, tanto a los campesinos como a los soldados con el armamento del que nosotros disponemos: el esclarecimiento de sus intereses económicos y políticos de clase.»
El entusiasmo por los meros actos de violencia de individuos aislados estaba fuera de lugar:
«Hay dos maneras de acelerar la revolución y desorganizar el gobierno. La guerra con Japón, los tunguses en Manchuria, el hambre y las malas cosechas, la pérdida de crédito en las bolsas europeas, están desorganizando al gobierno. Estos factores son independientes de lo que puedan hacer las masas populares. El lanzamiento de bombas por parte de individuos entra en la misma categoría. Otro método es la participación de las masas populares, que no depende del azar: huelgas generales; huelgas parciales; sabotaje en la industria, el comercio y el transporte; levantamientos militares; detención de trenes por huelguistas, etc. Lanzar una bomba supone tanto peligro para el gobierno como matar una mosca. Solo las personas incapaces de pensar medio y largo plazo, consideran que los atentados con bombas pueden causar algo más que una impresión momentánea… Sólo las acciones de masas como táctica de resistencia y boicot representan un verdadero peligro para el absolutismo. No sólo desorganizan el orden dominante, sino que organizan al mismo tiempo las fuerzas políticas que derrocarán al absolutismo y crearán un nuevo orden. Este es el único camino de la socialdemocracia. La agitación conquistará el campo. Socavará la disciplina en el ejército; llamará a las más amplias masas a la lucha frontal; y generará las fuerzas para construir barricadas, procurarse armas, obtener victorias parciales aquí y allá, y finalmente reunir y arrastrar a todos a la lucha.»6
Para Rosa Luxemburg, las tareas de un partido revolucionario no residían ni en las hazañas de individuos ni en los golpes de mano de pequeñas minorías. El factor decisivo era la agitación, la conquista de las mentes de la gente para el socialismo de tal manera que su voluntad de alcanzar el socialismo pasara, por así decirlo, de la cabeza a los puños y se descargasen en acciones de masas. Esa fue la actitud sostenida por Marx en París al comienzo de la Revolución de 1848, cuando se opuso a la aventurada intención de [Georg] Herwegh de reunir tropas de voluntarios para llevar la revolución a Alemania por la fuerza de las armas. La principal preocupación de Luxemburg era que la revolución alcanzara una madurez orgánica; esto podía lograrse siguiendo y alimentando la propia dinámica de los acontecimientos, que era el papel de la dirección. Sabía muy bien que el partido tendría también tareas técnicas definidas que cumplir en la preparación de la insurrección. En enero de 1906, en un momento en que ya no creía que la huelga general como tal fuera suficiente para llevar al movimiento a la victoria, y consideraba que había comenzado el periodo de insurrección de masas, escribió en el tercer folleto de la serie “¿Y ahora qué?”:
«La fase iniciada de las luchas abiertas, armadas, impone a la socialdemocracia la obligación de armar dentro de lo posible las líneas de vanguardia de los combatientes, la reflexión de los planes, y la evaluación de las condiciones de la lucha callejera y, sobre todo, el aprovechamiento de las experiencias y lecciones de la sublevación armada en Moscú. Pero no es en estos preparativos técnicos para las sublevaciones armadas –aunque sean importantes e indispensables– donde yace la garantía principal de la victoria del pueblo en el choque abierto con el ejército. Finalmente, lo decisivo no será la pequeña minoría de la clase obrera organizada en divisiones de lucha que se dedica especialmente a la lucha revolucionaria clandestina, sino las masas más amplias del proletariado. Solamente su combatividad, sus movilizaciones organizadas y disciplinadas, su heroísmo masivo, pueden asegurar a la revolución callejera la victoria final. Sólo a fanfarrones revolucionarios de la especie conspirativa, se les puede ocurrir organizar a la masa entera del proletariado en divisiones de lucha. Las masas obreras sólo pueden organizarse en el terreno de la lucha de clases diaria y constante, económica y política. Los sindicatos socialdemócratas y las uniones, la agitación intensa en las ciudades y en el campo, la formación de asociaciones entre los militares a nivel de los cuarteles, éste es el trabajo de preparación más importante, trabajo fundamental para la victoria futura en la lucha de calles. La organización y la instrucción de las masas obreras con base en sus tareas generales como clase y, simultáneamente, en las tareas específicas planteadas por el momento presente, ofrece, en primer lugar, la posibilidad de fortalecer para siempre los éxitos de la lucha de clases que ya corroyeron al absolutismo y, de esta manera, asegurar la revolución contra el retorno de la reacción al poder; en segundo lugar, posibilita la preparación del “material explosivo” de la revolución actual que es la madurez política del proletariado y que, donde quiera que está concentrado, siempre vuelve a producir nuevos estallidos, nuevas formas y nuevos progresos repentinos de la lucha misma en otros lugares; finalmente en tercer lugar, la posibilidad de crear en las masas este ambiente de lucha y esta voluntad de victoria a todo precio que harán inevitables los choques armados tarde o temprano, y a la vez, la posibilidad de guiar los movimientos de las masas en estos choques.7.»
Rosa Luxemburg no imaginaba el levantamiento como un ataque frontal contra las fuerzas armadas del Estado. En su opinión, el requisito previo para la insurrección era una profunda desmoralización de las tropas; la agitación allanaría el camino para ello, y la lucha misma completaría el proceso. La victoria de la insurrección dependía también de la deserción de importantes sectores de las tropas que pasarían a engrosar las filas revolucionarias.
El contenido de los dos panfletos arriba citados está en flagrante contradicción con la imagen de las ideas de Rosa Luxemburg dibujada por ciertos “bolcheviques” malintencionados8. Una comparación textual de los escritos de Lenin y Luxemburg sobre este punto podría llevar a la conclusión de que coincidían en todos los aspectos. Sin embargo, eso sería erróneo: abordaron la cuestión desde una perspectiva diferente, como demuestra la siguiente declaración de Lenin:
«No cabe duda de que aún nos queda mucho, muchísimo, por hacer por la educación y la organización de la clase obrera. Pero ahora se trata de saber dónde debe estar el centro de gravedad de esta ilustración y organización. ¿Debe estar en los sindicatos y las organizaciones legales o en la insurrección armada y la creación de un ejército revolucionario y un gobierno revolucionario?9.»
Lo mismo puede demostrarse en un pasaje de “¿Qué hacer?” de Lenin, donde dice que el partido debe crear una red de agentes organizados militarmente cuyo trabajo en el momento del levantamiento ofrezca la mayor probabilidad de éxito:
«La capacidad de estimar correctamente la situación política general y, en consecuencia, también la capacidad de elegir el momento oportuno para el levantamiento, se desarrollarían precisamente en ese trabajo […] Precisamente tal trabajo estimularía finalmente a todas las organizaciones revolucionarias de todas partes de Rusia a mantener vínculos permanentes y, al mismo tiempo, estrictamente conspirativos entre sí […] Fuera de esto es imposible discutir colectivamente los planes para el levantamiento y tomar las medidas colectivas necesarias en la víspera del levantamiento, ambas cosas deben mantenerse en el más estricto secreto.»
Sin embargo, al igual que Rosa Luxemburg, Lenin también aprendió de las experiencias de la insurrección de Moscú. Así, ambos desarrollaron sus ideas en una dirección similar. Mientras que Rosa al principio puso todo su énfasis en la actividad espontánea de las masas y –según parece– sólo reconoció la gran importancia de la organización y la dirección conscientes como resultado de los acontecimientos de 1905, Lenin partió primero de una concepción conspirativa y luego reconoció sus limitaciones. Antes del “ensayo general” de 1905, le parecía que la tarea de la dirección de la lucha consistía en crear una organización capaz de elegir el momento oportuno para la insurrección, y que tendría que actuar «sin esperar ayuda de nadie, y hacerlo todo por sí misma». Ahora veía de hecho que los obreros pasaban del arma de la huelga a la insurrección armada superando a los jefes de la organización, «el logro más alto de la Revolución Rusa». Los puntos de vista de ambos teóricos se acercaban tanto que apenas parecía haber diferencia entre ellos. Sin embargo, se desarrollaron a partir de puntos de partida diferentes, y este hecho es significativo para comprender ciertas diferencias, muy esenciales, en su pensamiento político.
La historia se ha pronunciado sobre estas dos concepciones de la insurrección armada. En todas las revoluciones, las unidades de combate adscritas a los partidos revolucionarios y organizadas según líneas conspirativas han sido, en el mejor de los casos, más que la columna vertebral para las masas combatientes.
En el peor de los casos, siempre que la situación no ha llegado a un punto crítico como esperaban, se han convertido inevitablemente en un peligro para el partido al amenazar con desencadenar acciones putchistas o tomar el control del partido por la fuerza de las armas, y han debido ser disueltos en pos de la salud del partido. En general los levantamientos de 1905-06 se acercaron más a la imagen que Rosa Luxemburg tenía en mente. La insurrección de diciembre en Moscú fue iniciada espontáneamente por las masas. La dirección del levantamiento (el Soviet de Diputados de los Soldados) desempeñó esencialmente el rol de asesorar militarmente a las escuadras obreras. La insurrección de febrero de 1917 fue una acción completamente espontánea de los obreros y soldados de Petrogrado. Por el contrario, las acciones revolucionarias del 7 de noviembre de 1917 fueron preparadas sistemáticamente y ejecutadas según un plan definido. Fue llevado a cabo casi exclusivamente por tropas del ejército regular; esto fue posible porque una parte significativa de los soldados rasos –en Petrogrado la parte preponderante con diferencia– ya estaba del lado de la revolución y presionaba para la acción, y el resto de los soldados vacilaba en su apoyo al antiguo régimen. Podemos ver un desarrollo similar también en la gran Revolución Francesa: una acción espontánea el 14 de julio de 1789 que sacudió el absolutismo hasta sus cimientos, y una acción sistemáticamente planificada el 10 de agosto de 1792 que conquistó la victoria decisiva.
Es obvio que en un movimiento revolucionario en ascenso la importancia de la organización crece junto con la iniciativa de la dirección, y que la victoria depende en gran medida de estos factores en el momento culminante del movimiento. El tratamiento de este problema por Rosa Luxemburg muestra un rasgo característico que aparece a menudo en sus escritos. La cuestión de la sublevación sólo la examinó realmente en detalle cuando y en la medida en que adquirió importancia práctica durante la Revolución Rusa. Más tarde, cuando se ocupó de las consecuencias de la Revolución en sus escritos sobre Europa Occidental, profundizó en la cuestión de la huelga de masas10, que era un tema candente allí; sólo mencionó la cuestión de la insurrección armada de forma casual. No cabe la menor duda de que meditó las consecuencias de cada una de sus decisiones tácticas hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, era consciente de que cada nueva experiencia le aportaría nuevas ideas, y cada nueva situación, nuevas posibilidades y exigencias. Por lo tanto, la mayoría de las veces se limitaba a aclarar sus opiniones sobre el siguiente paso táctico. De este modo, preservó para sí misma y para el movimiento cierta flexibilidad en la acción política.
.
La socialdemocracia polaca y el Partido Socialista Polaco
En el segundo de sus panfletos “¿Y ahora qué?” (publicado en mayo de 1905), Rosa Luxemburg abordó el notable fenómeno de la desintegración de la primera gran huelga política de masas de enero de 1905 en innumerables huelgas aisladas de carácter económico que dominaron entonces la escena de la lucha durante meses. Planteó una cuestión que ocupaba entonces la mente de todos los revolucionarios conscientes:
«De ahí resulta para todo camarada consciente la pregunta: ¿no fue acaso esta transición a las huelgas económicas una desintegración momentánea de la energía revolucionaria, un repliegue? Porque, ¿las huelgas económicas no son acaso una inútil pelea con el capital, una vana pérdida de fuerza, y no se debería mejor, por consiguiente, actuar en contra de semejante desintegración de una huelga general, rompiéndola de modo breve y perentorio, mientras dura todavía en toda su plenitud como manifestación política?»11.
Rosa Luxemburg veía la solución del problema en la comprensión del doble carácter de la revolución. Era una revolución burguesa en lo que respecta a las libertades políticas, la república y la forma parlamentaria de gobierno. Al mismo tiempo, sin embargo, tenía un carácter proletario porque era la clase obrera quién la lideraba y la partidaria más enérgica de la acción revolucionaria, porque imponía sus métodos de lucha en el combate, convirtiéndose en el factor social más importante. Esta fuerza emergente tenía que expresarse necesariamente en una lucha directa contra el capital para mejorar las condiciones de la clase obrera, independientemente de los efectos que esta acción pudiera tener en la actitud política de la burguesía. Según Rosa Luxemburg, la socialdemocracia no debía oponerse en ningún caso a estas huelgas económicas, sino que debía tratar de encausarlas hacia la corriente principal de la revolución. También consideraba el estallido de estas huelgas como una prueba de que sería imposible contener a la clase obrera dentro de los límites del orden económico burgués una vez conquistado el poder del Estado en el curso de la revolución.
Al mismo tiempo, advirtió del peligro de juzgar sistemáticamente todas las huelgas económicas con el mismo rasero. La fiebre huelguística que se apoderó repentinamente de las grandes masas de trabajadores era algo muy distinto de la huelga habitual en una sola fábrica. Mucho más importante que la obtención inmediata de mejoras en las condiciones económicas de la clase obrera era el fenómeno de que durante estas huelgas se habían incorporado por primera vez a la lucha estratos completamente nuevos: los obreros industriales de las ciudades de provincia, el ejército de oficinistas y miembros de ciertas profesiones intelectuales, y la gran masa del proletariado sin tierra junto con el campesinado proletarizado. Para Rosa Luxemburg, estas huelgas económicas significaban una enorme ampliación de la esfera de lucha que, a la larga, contribuiría a asegurar la revolución. La tarea de la socialdemocracia era, por tanto, agrupar las reivindicaciones de estas huelgas en torno a la consigna central de la jornada de ocho horas, para crear un movimiento de masas unificado, qué a su vez, se reinsertaría orgánicamente en la lucha política.
Esta afirmación iba dirigida una vez más al PPS, que sólo participaba de mala gana en las huelgas económicas para no perder todo vestigio de influencia sobre las masas, al mismo tiempo que se quejaba de la degeneración de la revolución en un mero movimiento por reivindicaciones salariales. Intentando actuar como si fuera mucho más revolucionario que el Partido Socialdemócrata, al que acusaba de desviar con rodeos a la clase obrera. En realidad, las dos concepciones básicas que habían estado luchando entre sí en el movimiento socialista polaco desde 1893 fueron puestas aquí a prueba por la historia: el punto de vista del PPS, que aspiraba a lograr la restauración política de una Polonia independiente; y el punto de vista de Rosa Luxemburgo, que declaraba que el derrocamiento del absolutismo vendría a través de una revolución en la que el proletariado polaco se aliaría con el proletariado ruso, estableciendo juntos su hegemonía sobre las demás fuerzas revolucionarias. Se hizo evidente que la primera concepción correspondía a la fantasía de intelectuales nacionalistas pequeñoburgueses, mientras que la segunda era la verdadera expresión del proceso histórico desde el punto de vista de la clase obrera.
El PPS debería haberse dado cuenta muy pronto de que la verdadera revolución no consistía en el lanzamiento de bombas y en las acciones putchistas de pequeños destacamentos combatientes, sino en las acciones de masas de millones de personas. Pero persistió en resistirse a estas ideas y, como consecuencia, perdió rápidamente la dirección de la lucha. Durante un tiempo se vio arrastrado por el SDKPyL. Los simpatizantes proletarios del PPS se limitaron a seguir las consignas socialdemócratas y obligaron a sus dirigentes a hacer lo mismo. El resultado fue una profunda división en la dirección del propio PPS. Los nacionalistas puros, los “socialpatriotas”, vieron con horror que sus esperanzas de una Polonia independiente se desvanecían con la misma rapidez con que avanzaba la Revolución Rusa. Así, contrariados por los propios acontecimientos, acabaron volviéndose bruscamente contra la revolución.
Ya en junio de 1905, la dirección del PPS se opuso abiertamente a la huelga general que había estallado en Varsovia y Lodz y que había llevado a la lucha de barricadas. Lanzaron un grito contra los dirigentes del SDKPyL a los que acusaban de haber empujado a las masas a la huelga con la única intención de hacer propaganda partidaria. De este modo reconocían sin quererlo su pérdida de influencia sobre la clase obrera en favor del SDKPyL, lo que significaba una pérdida de influencia incluso sobre los miembros proletarios de su propio partido. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Después de la gran huelga general en todo el imperio ruso en diciembre de 1905, Daszyński, el líder y diputado parla-mentario del Partido Socialista de Galitzia y jefe reconocido del PPS en las tres regiones del país, publicó una “Carta Abierta” [3-5 de enero de 1906] en el diario Naprzod (Adelante) de Cracovia. En esa Carta, atacaba violentamente cualquier llamado a huelga general en territorio polaco. Afirmaba qué en un momento en que la aparato estatal zarista atravesaba su crisis más grave, los polacos debían perseguir sus propios objetivos y utilizar sus propios métodos de lucha. Tenían que vivir su propia vida y liberarse de los movimientos que se originaban en otros lugares y, por consiguiente, tenían otros objetivos que amenazaban con corromper o incluso destruir la vida polaca. El objetivo de los polacos –decía–, era conseguir la independencia de Polonia. La posibilidad de una victoria por la vía armada se hacía cada vez más evidente. El pueblo polaco tenía que prepararse para esta lucha y no malgastar precipitadamente sus fuerzas en la persecución de objetivos ajenos, osea, en pos de la victoria de una revolución panrusa. En la Rusia zarista propiamente dicha, una huelga general podía ser un arma adecuada e incluso victoriosa y duradera; en Polonia podía ser fatal. ¿Qué sentido tenía una huelga en la línea ferroviaria Varsovia-Viena, que no era propiedad del Estado, sino de capitalistas polacos? En pos de la quimera de la liberación nacional, Daszyński negaba la existencia de los intereses de la clase obrera. Desafiando los hechos evidentes, afirmaba que “en Rusia no luchaban clases, sino pueblos”. Soñaba con la unión de todo el pueblo polaco en pos de la independencia nacional; y este sueño era aún más fantástico, teniendo en cuenta que la gran burguesía polaca no vacilaba ni un momento en su lealtad al absolutismo ruso, e incluso el partido nacionalista burgués, la Democracia Nacional, había renunciado a la idea de una insurrección nacionalista y de la independencia polaca. La realidad mostraba con claridad que una revolución nacional sólo era concebible en el marco de una revolución social. Los dirigentes del PPS fueron los únicos que se aferraron a la idea de la independencia nacional y lo situaron por encima de todo. Daszyński, Piłsudski y sus partidarios se aferraban así a la última posibilidad de alcanzar sus objetivos: separarse incondicionalmente de la Revolución Rusa, mediante una insurrección nacionalista coincidente con el momento de la victoria de la Revolución rusa. Así, los dirigentes del PPS, que apenas un año antes habían alardeado de ser los verdaderos dirigentes del proletariado polaco, se veían ahora obligados por necesidad lógica a desvincularse del proletariado y a abandonar el socialismo. En el momento de su gran prueba crítica, su concepción nacionalista los había sumido en la más absoluta confusión e impotencia política.
La “Carta abierta” de Daszyński, ampliamente analizada por Rosa Luxemburg12, provocó una crisis en el PPS. En febrero de 1906 se produjo una escisión en el Congreso del Partido. La gran mayoría del partido apoyó al ala izquierda, que abandonó la consigna de la independencia polaca y adoptó en esencia el programa del Partido Socialdemócrata (PSPyL). Bajo la dirección de Piłsudski, las “Organizaciones de combate” (Bojowka) se separaron del partido y se denominaron “PPS-Fracción Revolucionaria”. La estrategia de Rosa Luxemburg había conquistado todo el movimiento obrero polaco, una victoria completa tras doce años de lucha intelectual. Fue una victoria que demostró su profunda e incorruptible visión del proceso histórico y su firmeza de carácter, que le permitió mantenerse firme una vez convencida de la solidez de la política que defendía.
La “Fracción Revolucionaria” se hundió en el puro aventurerismo en el período reaccionario que siguió. Los Bojowka se dedicaron a las “expropiaciones”, los asaltos a taquillas de ferrocarril, oficinas de correos, tiendas de licores, etc., y finalmente se hundieron en el bandidaje. En un ensayo de 1909 en el que expresaba rabia, indignación y, al mismo tiempo, una profunda comprensión humana, Rosa Luxemburg describió la gran degeneración de este movimiento que se hizo evidente en los consejos de guerra de sus miembros en 1907-08:
«Los bandidos comunes comparecen junto a los obreros revolucionarios ante los consejos de guerra. Estos bandidos se aferran al movimiento de clase del proletariado, figuran estadísticamente como víctimas de la contrarrevolución, se sientan junto a los obreros revolucionarios en las celdas de las prisiones y mueren en la horca cantando la “Bandera Roja”. Un gran número de estos bandidos fueron antaño obreros revolucionarios y miembros de los diferentes partidos socialistas. Por último, lo que es aún peor: la revelación de que el bandidaje, la provocación, el espionaje y la actividad revolucionaria se entremezclan a veces en un mismo proceso, y de que están implicados círculos obreros. ¿Cómo pudo surgir esa comunión entre el drama de la revolución proletaria y la acción del lumpen proletariado contra la propiedad privada, que actuó en sentido opuesto a ella?»13
Rosa Luxemburg encontró la respuesta a esta pregunta en las terribles privaciones de incontables masas populares durante el período contrarrevolucionario, y en la falta de criterio político de la “Fracción Revolucionaria”, que se hundió en las profundidades del terrorismo político.
Cuando se hizo evidente la absoluta bancarrota de este tipo de acción revolucionaria, su inspirador y líder, Josef Piłsudski, decidió intentar conseguir la independencia polaca por otros medios. En 1909, cuando la guerra entre Austria-Hungría y Rusia parecía inminente como consecuencia de la anexión austro-húngara de Bosnia, Piłsudski llegó a un acuerdo con el gobierno austro-húngaro, por el que fundó brigadas polacas de fusileros (Strzelcy) para proporcionar cuadros a una futura Legión Polaca, y las puso, junto con él mismo, bajo el Estado Mayor del Ejército de los Habsburgo. Esto marcó la ruptura definitiva de los social patriotas con el movimiento obrero, y su alineamiento con el frente imperialista.
Este deslizamiento completo del socialismo nacionalista polaco hacia el campo de las potencias reaccionarias había sido predicho por Rosa Luxemburgo ya al comienzo de su campaña contra la dirección del PPS. Su teoría no podía haber encontrado una confirmación más rotunda. La consecuencia inmediata de esta evolución fue la afiliación de la socialdemocracia polaca al partido ruso en la primavera de 1906. A partir de ese momento, la proclamación del derecho de autodeterminación de los pueblos por parte de la socialdemocracia rusa no representaba ningún peligro para la estrategia revolucionaria en Polonia; juntos, el principio de autodeterminación y la política de la clase obrera polaca formaban una unidad dialéctica.
.
En prisión
En el transcurso de 1905, no sólo la socialdemocracia polaca se convirtió en el líder indiscutible de la clase obrera polaca, sino que la propia Polonia marchó a la cabeza de la revolución, superada en actividad sólo temporalmente por San Petersburgo y Moscú. La razón principal de ello fue, por supuesto, la mayor industrialización de Polonia. Pero, además, la revolución se vio favorecida por la firmeza política del SDKPyL, garantizada por la superioridad intelectual de Rosa Luxemburg. Leo Jogiches, que había llegado a Varsovia bajo el nombre de Otto Engelmann, desarrolló sus grandes dotes organizativas y mantuvo unido al partido de forma estrictamente disciplinada. Contaba con el apoyo de un destacado grupo de revolucionarios: Feliks Dzierzynski, que junto con el ruso Petrienko dirigió la organización militar del partido; Warski, Karski, Radek, Aussem, Hanecki, Malecki, Domski, Irene Semkowska, Unszlicht, Leder, Brodowski, personas que prestaron destacados servicios a la Revolución Rusa después de 1917. En 1901 el partido apenas contaba con 1.000 miembros; en 1905 había crecido hasta los 25.000 y en 1907 alcanzaba los 40.000 aproximadamente. Publicaba periódicos en polaco, alemán e yiddish, distribuía folletos en ruso al ejército de ocupación, organizaba sindicatos y dirigía huelgas y luchas con barricadas.
Claro está que estas tareas conllevaban sacrificios. Especialmente después de la huelga de diciembre se intensificaron las persecuciones por parte de la policía y las detenciones se hicieron más frecuentes. El 4 de marzo de 1906 Rosa Luxemburg y Leo Jogiches fueron detenidos en casa de la condesa Walewska. La policía de Varsovia había sido puesta sobre la pista por informes de informadores procedentes de Alemania y, después de sus detenciones, artículos incendiarios en la prensa reaccionaria alemana, sobre todo en el conservador Post, proporcionaron material para la acusación de la fiscalía. Al principio, Rosa y Leo fueron puestos bajo custodia bajo sus nombres falsos, Matschke y Engelmann. Sin embargo, la policía ya tenía una pista sobre su verdadera identidad. Una semana después, tras encontrar una foto de Rosa en poder de su hermana, ésta tuvo que levantar el “velo” que ocultaba su identidad. Hasta junio la policía no tuvo indicios de la verdadera identidad de Leo, y sólo en agosto consiguieron desvelar su alias, de nuevo gracias a la denuncia directa del Post.
Rosa fue recluida en la prisión policial del Ayuntamiento de Varsovia. Las condiciones eran terribles: eran como las que se pueden imaginar al comienzo de los periodos reaccionarios, cuando la policía sale a cazar hombres y vacía las cárceles cada hora. En una carta a Kautsky, Rosa describía esta “idílica” situación:
«Me encontraron en una situación bastante embarazosa. Pero olvidémonos de eso. Aquí estoy, sentada en el Ayuntamiento, donde están encerrados los “políticos”, los delincuentes comunes y enfermos mentales. Mi celda, que es una pequeña joya en este entorno (una celda individual ordinaria para una persona en tiempos normales), contiene ahora 14 inquilinos, afortunadamente casi todos políticos. A ambos lados hay dos grandes celdas dobles, cada una con unos 30 presos, unos encima de otros. […] Ahora todos dormimos como reyes en camas de tablas, uno enfrente del otro, uno al lado del otro, apiñados como sardinas, pero nos va bien, siempre y cuando no nos llegue música extra, como ayer, por ejemplo, cuando nos llegó una nueva compañera, una judía completamente loca, que no nos dio ni un momento de descanso durante 24 horas con sus gritos y sus recorridos por todas las celdas, y que provocó que varias políticas estallaran en respuestas histéricas. Hoy por fin nos hemos librado de ella y sólo tenemos que lidiar con tres tranquilas “myschuggene” (enfermas mentales). Salir a pasear por el patio es algo bastante poco habitual aquí, pero durante el día las puertas de las celdas se dejan abiertas, y se nos permite pasear todo el día por el pasillo, mezclarnos con las prostitutas y escuchar sus encantadoras cancioncitas y expresiones, y disfrutar de los olores que emanan de las letrinas igualmente abiertas.»
La salud de Rosa ya se había resentido considerablemente por el exceso de trabajo de los meses anteriores, y vivir en esas celdas hacinadas y apenas ventiladas pronto la enfermó gravemente. Además, estaba debilitada por las huelgas de hambre, la única arma que tenían las presas en su lucha por unas condiciones más soportables. Por último, pero no menos importante, estaban también los tormentos psicológicos. El 11 de abril Rosa fue trasladada al tristemente célebre Pabellón X de la Ciudadela de Varsovia, donde aparente-mente las condiciones eran algo mejores. Sin embargo, el severo grado en que Rosa sufría bajo ellas es evidente en una carta que escribió a Sonja Liebknecht, la esposa de Karl, en febrero de 1917:
«…Hacía mucho tiempo que nada me estremecía tanto como el breve informe de Martha sobre tu visita a Karl, cómo lo vieron tras las rejas y cómo les afectó eso. ¿Por qué no me lo contaste? Sabes que tengo derecho a saber todo lo que te hace sufrir, y no me quitarán mis derechos ni pienso renunciar a ellos. El episodio me recordó vívidamente, por cierto, mi primer reencuentro con mis hermanos y hermanas hace diez años en la Ciudadela de Varsovia. Allí el prisionero es exhibido en una verdadera jaula de alambre doble, es decir, una jaula más pequeña se encuentra libremente dentro de otra más grande, de modo que el prisionero y su visitante tienen que conversar a través del vacilante dibujo de la red de alambre doble. Yo estaba tan débil que el comandante de la fortaleza (un capitán de caballería) prácticamente tuvo que llevarme a la sala de visitas; me agarré con las dos manos a la red de alambre de la jaula, lo que sin duda intensificó la impresión de ser un animal salvaje en un zoológico. La jaula estaba en un rincón bastante oscuro de la sala, y mi hermano apretó su cara contra la malla metálica. “¿Dónde estás?”, preguntaba una y otra vez, enjugándose las lágrimas detrás de las gafas que le impedían ver. –¡Con qué gusto y alegría me sentaría ahora en la jaula de Luckau para ahorrárselo a Karl!»14
Pero debieron superar experiencias aún peores. Hubo días en que se erigió la horca en el patio de la fortaleza, y un silencio agonizante se apoderó de toda la prisión hasta que se oyeron los pasos de los prisioneros condenados y del comando de ejecución, y la marcha fúnebre resonó en todas las celdas. Y, con palabras ominosamente graves y ceremonias especiales, a menudo se sacaba a los revolucionarios de sus celdas para no volver jamás. Sin el beneficio de un procedimiento legal o un veredicto, sus vidas eran borradas a través de “canales administrativos”. En una ocasión, Rosa pareció correr la misma suerte. Leo Jogiches, reservado y poco sentimental, relató la incidencia tras su muerte. Le ataron los ojos y se la llevaron. Pero resultó ser sólo un interrogatorio; el inusual procedimiento se debió a un error o a un acto deliberado de crueldad mental. Preguntada más tarde qué sintió en aquel momento, Rosa respondió: “Me avergoncé porque sentí que palidecía.”
Estaría lejos de la realidad creer que Rosa estaba abatida por todos estos males y horrores. Sabía que su situación era, según sus propias palabras, “bastante grave”, es decir, condenadamente grave; estaba enferma y su pelo empezaba a encanecer. Sin embargo, sus cartas desde esta prisión respiran una alegría natural y están llenas de anécdotas divertidas y de autoironía. Le encantaba convivir con el peligro. Aunque su cuerpo estaba débil y su salud amenazaba con quebrarse, sus fuerzas intelectuales y psicológicas estuvieron a la altura del peligro y trascendieron todos los sufrimientos y las amenazas del destino. Era capaz de desafiar a sus opresores y se alegraba cuando lograba burlarlos. Vio visitantes a través de la malla metálica de la jaula que más tarde describió. Los gendarmes encargados de la vigilancia no podían hablar con las prisioneras y, cuando se atrevían a hacerles algún recado, eran trasladados sin contemplaciones a un batallón de castigo. La prisión estaba dentro de los muros de la fortaleza; las autoridades se esmeraron y emplearon medios brutales para aislarla del mundo exterior. Sin embargo, Rosa seguía en contacto permanente con la lucha exterior. No sólo sabía lo que ocurría en el partido polaco para poder intervenir con consejos e instrucciones, sino que también recibía noticias fiables del “Polo Norte” (el código de San Petersburgo) sobre la evolución interna del movimiento socialdemócrata allí, noticias que desgraciadamente no informaban más que de una gran confusión y de la falta de decisión y vigor. «Allí es donde me gustaría ir lo antes posible. […] ¡Maldita sea! (Kreuzhageldormerwetter) ¡Creo que los sacudiría a todos hasta que despertasen!»
Las noticias no sólo llegaban del exterior, y los mensajes de Rosa, enviados de contrabando a sus compañeros de prisión y al mundo exterior, no eran los únicos productos de su pluma que circulaban. Tras cuatro semanas de encarcelamiento, pudo informar de que había terminado su tercer panfleto; los dos primeros ya habían sido sacados de contrabando e impresos. Además, escribió artículos para Czerwory Sztandar. Kautsky le sugirió que todo el mundo se partiría de risa si algún día tenía la oportunidad de contar sus “recuerdos de viaje”. Me hacen mucha gracia todas las ‘cosas inapropiadas’ (Unanständigkeiten) que me llevo a diario de aquí y que me devuelven uno o dos días después “negro sobre blanco”. El logro es aún mayor si se tiene en cuenta que, en medio del tumulto de las discusiones, las riñas de los delincuentes “comunes” y los ataques de ira de los presos “myschuggene”, Rosa sólo podía trabajar sin ser molestada de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Como el pandemónium de los demás empezaba ya a las 4 de la mañana, el trabajo se hacía a costa de su sueño.
El encarcelamiento oprimía a Rosa. Sus familiares, por supuesto, movían cielo y tierra para conseguir su liberación. Se habían dirigido a la Ejecutiva del SPD y esperaban, dada su nacionalidad alemana, una intervención del gobierno alemán en su favor. Rosa se quejó de esta intercesión: «Desgraciadamente, cualquiera que esté en la cárcel se convierte inmediatamente en pupilo no sólo de las autoridades, sino incluso de sus propios amigos». En cualquier caso, quería que Billow, Canciller del Reich, se mantuviera al margen del asunto, porque entonces no podría decir lo que pensaba de él y de su gobierno con la libertad que le gustaría. Su nacionalidad alemana supuso un gran quebradero de cabeza para el fiscal de Varsovia, ya que en aquella época aún no se había extinguido el respeto por los documentos con validez internacional. Finalmente, basándose en la opinión de expertos jurídicos, se llegó a una decisión: El matrimonio de Rosa con Lübeck era válido en Alemania, pero como no había sido celebrado por un rabino, no era válido en Rusia, de modo que aunque era alemana en Alemania, seguía siendo rusa en Rusia.
En junio, una comisión médica informó: «Luxemburgo padece anemia, síntomas histéricos y neurasténicos, catarro estomacal e intestinal y dilatación hepática. Necesita tratamiento hidropático y balneario en condiciones higiénicas y dietéticas adecuadas». El 28 de junio fue puesta en libertad sobre la base de este diagnóstico, pero se le ordenó permanecer en Varsovia. Tuvo que pagar una fianza de 3.000 rublos15. Un segundo informe médico señalaba la absoluta necesidad de tratamiento. El 31 de julio se le permitió salir de Varsovia.
Sin embargo, hubo razones para su inesperada liberación distintas de las que constan en los documentos oficiales del caso. El aparato policial ya se había desmoralizado mucho durante la revolución. Altos funcionarios habían sido sobornados y, además, la Organización de Lucha del Partido Socialdemócrata había hecho saber a la Ojhrana que cualquier daño que le ocurriera a Rosa sería vengado.
Rosa fue primero a San Petersburgo, donde conoció a Akselrod, con quien se enzarzó en violentas discusiones sobre tácticas revolucionarias. Después permaneció cerca de un mes en Kuokkala, Finlandia. Desde allí visitó a Parvus y Leo Deutsch en la tristemente célebre Fortaleza de Pedro y Pablo, donde se preparaban para ser trasladados al exilio en Siberia. Fue en Kuokkala donde Rosa escribió su panfleto Huelga de Masas, Partido y los Sindicatos, que resumía las lecciones de la Revolución Rusa para la clase obrera alemana. Pero Rosa estaba ansiosa por lanzarse a la lucha intelectual en Alemania. Había un obstáculo: estaba pendiente una acusación basada en su discurso en el Congreso del SPD celebrado en Jena en 1905. Sabía que se había llegado a un acuerdo entre la policía rusa y la alemana para trasladarla a un punto de la frontera alemana incluso antes del comienzo de la siguiente sesión parlamentaria. Esto sugería su detención inmediata. Ni que decir tiene que no tenía muchas ganas de volver a la custodia del Estado tan pronto.
En septiembre partió hacia Alemania y viajó casi sin parar al Congreso del Partido en Mannheim. Algún tiempo después consiguió tomar urgentes vacaciones de recuperación en Maderno, en el Lago di Garda: “Sol, paz y libertad, las mejores cosas de la vida, excepto sol, tormenta y libertad”.
Mientras tanto, Leo Jogiches permaneció en el pabellón X de la Ciudadela de Varsovia. Hasta agosto había podido mantener su alias. Se le concedió la libertad bajo fianza, pero por alguna razón se le retiró de nuevo. El 14 de noviembre de 1906, Skalon, un notorio comisario del distrito militar de Varsovia, auténtico sabueso de la dictadura, elevó una acusación contra él y Rosa:
«Según una investigación llevada a cabo por la Gendarmería, se han presentado cargos contra el Kleihbürger [ciudadano de clase media-baja] Leo Jogiches (alias Otto Engelmann) y la hija de comerciante Rosalía Luxemburg (alias Anna Matschke) que en 1906 se unieron a la Organización de combate del Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia y Lituania, una organización que tiene como objetivo derrocar por medio de un levantamiento armado la forma monárquica de gobierno en Rusia, tal y como se establece en las leyes fundamentales, y de este modo obtener la autonomía de Polonia –un delito tal y como se establece en el §102 del Código Penal. Por el mencionado acto criminal el Kleinbürger Leo Jogiches (alias Otto Engelmann) y la hija del ministro Rosalie Luxemburg (alias Anna Matschke)… siendo entregado por mí al Tribunal Militar de Varsovia.»
El 10 de enero de 1907 comenzó el juicio de Jogiches. Rosa Luxemburg se había negado a comparecer ante el tribunal. Al principio del proceso se produjo un incidente que determinó la conducta de Leo durante todo el juicio. El presidente del tribunal, un general, se dirigió a él con “du” (tú), como correspondía a un hombre de su rango social dirigirse a un “Kleinbürger”, de acuerdo con el antiguo sistema de castas. Leo y sus abogados protestaron. El tribunal decidió, dado que Jogiches era considerado súbdito ruso, rechazar la demanda de los abogados y retirarles el derecho de defensa si volvían a plantear cuestiones de disciplina. Leo se negó a declarar y permaneció en silencio durante los tres días que duró el juicio. Fue declarado culpable de deserción militar (cometida en 1891 al marcharse al extranjero) y alta traición, y condenado a ocho años de trabajos forzados. Rosa Luxemburg habría recibido un trato similar, y para ella habría significado una condena a muerte.
El 5 de abril de 1907, justo antes de ser enviado a Siberia, Jogiches se fugó de la cárcel. La fuga fue una obra maestra de ingenio. Fue sobre todo su hábil manera de manejar a la gente, junto con la ayuda de Hanecki, lo que le permitió ganarse a un gendarme para su empresa. Varias semanas más tarde se encontraba entre los participantes en el Congreso de Londres del Partido Socialdemócrata Ruso, e inmediatamente después, de vuelta en Berlín, volvió a ocupar su lugar en la dirección del SDKPyL.
.
Críticas a la revolución
Cuando Rosa Luxemburg hizo el balance del primer año de revolución, estaba llena de confianza. Esperaba un nuevo aumento de la actividad proletaria, una desintegración cada vez más profunda del Estado zarista y del aparato militar, y levantamientos en la ciudad y en el campo, culminando finalmente en un levantamiento general de masas, lo suficientemente fuerte como para asestar el golpe de gracia al absolutismo. Los acontecimientos de 1906 parecen confirmar esta perspectiva. Manifestaciones, huelgas, disturbios campesinos, insurrecciones y motines estallaron una y otra vez, demostrando que la llama de la revolución no se había extinguido. Al mismo tiempo, sin embargo, se intensificaba el terror oficial del poder absolutista: pogromos, expediciones punitivas (sobre todo en las provincias bálticas), fusilamientos en masa, consejos de guerra sumarísimos, ejecuciones y un flujo cada vez mayor de exiliados a Siberia. Los obreros perdieron gradualmente las posiciones que habían conquistado a los capitalistas en la revuelta revolucionaria; al final, las huelgas fueron neutralizadas con gigantescos lock-outs patronales.
Estaba claro que diciembre de 1905, con la huelga general y el levantamiento de Moscú, había sido el punto álgido de la oleada revolucionaria. Aunque las masas revolucionarias seguían siendo capaces de dar fuertes golpes, era evidente que perdían progresivamente la iniciativa; el centro de los acontecimientos se desplazaba de la acción de masas a las escaramuzas parlamentarias. A pesar de la reaccionaria ley electoral, el partido liberal de los Cadetes (Demócratas Constitucionales) obtuvo una gran victoria en las elecciones (marzo de 1906), y su intento de desarraigar el absolutismo por medios parlamentarios hizo brotar nuevas esperanzas entre los socialistas de derechas de Rusia. Rosa Luxemburg había profetizado que la Duma se convertiría en la hoja de parra del absolutismo, y que sería una Duma cosaca. Y era cierto: tal acción parlamentaria sólo reflejaba la agonía de la revolución. El absolutismo estaba preocupado por equilibrar las fuerzas de clase a su favor: disolvió la primera Duma en junio de 1906, gobernó sin parlamento hasta marzo de 1907, disolvió la segunda Duma en junio de 1907, y luego hizo elegir una tercera Duma sobre la base de un sufragio aún más injusto, de modo que estaba dominada por reaccionarios empedernidos. La contrarrevolución extendía su manto por toda Rusia.
Más tarde, en el Juniusbroschure [Folleto Junius], Rosa Luxemburg analizó el declive de la revolución:
«Dos causas explican por qué, a pesar de su inigualable despliegue de energía revolucionaria, claridad de objetivos y tenacidad, la revuelta rusa de 1905-06 sufrió una derrota. La primera radica en el carácter inherente de la propia revolución: en el enorme programa histórico y la masa de problemas económicos y políticos que puso al descubierto, algunos de los cuales, como la cuestión agraria, son completamente insolubles en el marco de nuestro orden social actual; y en la dificultad de crear un Estado moderno para el dominio de clase de la burguesía contra la resistencia contrarrevolucionaria de toda la burguesía del imperio. Desde este punto de vista, la revolución fracasó porque era una revolución proletaria con tareas burguesas, o, si se prefiere, una revolución burguesa con métodos de lucha proletario-socialistas, una colisión de dos épocas entre truenos y relámpagos, fruto del retraso en el desarrollo de las relaciones de clase en Rusia, así como de su exageración en Europa Occidental. Del mismo modo, desde este punto de vista, la derrota de 1906 no representa la bancarrota de la revolución, sino simplemente el cierre natural de su primer capítulo, al que seguirán inevitablemente otros capítulos. La segunda causa era de naturaleza externa; residía en Europa Occidental: Una vez más, la reacción europea se apresuró a socorrer a su protegida en apuros16.»
La derrota de la revolución provocó una gran confusión en el movimiento socialista ruso y, en menor medida, en el SDKPyL, que seguía estando firmemente organizado y era ideológicamente coherente. Era natural que en el nuevo periodo de ilegalidad las organizaciones se redujeran y que las masas trabajadoras volvieran a caer en la apatía política. Sin embargo, resulta muy inquietante que un gran número de intelectuales abandonen la política. Además, empezaron a aparecer todo tipo de aberraciones en la socialdemocracia. Entre los bolcheviques, algunos grupos se refugiaron en especulaciones filosóficas (machismo)17 e incluso en el misticismo (“búsqueda de Dios”). También se propusieron teorías que, de haberse llevado a la práctica, habrían conducido al aventurerismo puro y duro (por ejemplo, el otsovismo18, una política que exigía la retirada de la fracción de la Duma del partido y el boicot de la Duma por principio). Los mencheviques, que no habían encontrado ninguna oportunidad de hacer realidad sus ideas tácticas durante el gran periodo de la revolución, sucumbieron ahora al derrotismo. Declararon que la revolución estaba absolutamente acabada y, en consecuencia, creían que los socialistas debían acomodarse a la nueva situación. Un fuerte grupo llegó incluso a exigir la liquidación de las organizaciones ilegales del partido, lo que era prácticamente sinónimo de la disolución del partido en su conjunto.
Se reanudaron las acaloradas discusiones sobre los problemas revolucionarios fundamentales, en las que se retomaron las viejas teorías enriquecidas por las experiencias de 1905-06. Rosa Luxemburgo participó en ellas más de lo que exigían las propias necesidades del movimiento polaco.
Entre los mencheviques fue Cherevanin19 quien, en dos obras, examinó la revolución. Llegó a la conclusión de que la clase obrera, y con ella la social-democracia, no habían respetado suficientemente el carácter burgués de la revolución; sus acciones tormentosas y sus ataques directos al capital habían empujado a la burguesía a los brazos de la reacción, provocando así el hundimiento de la revolución. Sin embargo, tuvo que admitir que, en vista de las relaciones de clase dadas, no se podía obligar a la clase obrera ni a desempeñar el papel de esbirro de la burguesía ni a sacrificar sus propios intereses de clase. Lógicamente, por tanto, una táctica menchevique ‘correcta’ también habría fracasado. Llegó a la peculiar conclusión de que en las circunstancias dadas no era factible en absoluto una política obrera correcta, y reveló así la impotencia e inutilidad del punto de vista menchevique.
Incluso en este periodo, Lenin fue coherente en su punto de vista, abogando por una dictadura democrática del proletariado y el campesinado. Trotsky continuó desarrollando su teoría de la revolución permanente, particularmente en artículos publicados en 1908 en la revista de la socialdemocracia polaca. Llegó a la conclusión de que, aunque la revolución se enfrentaba directamente a los objetivos burgueses, no debía conformarse con ellos. De hecho, la revolución sólo podría resolver sus tareas burguesas inmediatas si el proletariado tomaba el poder. Pero una vez ocurrido esto, el proletariado no podía limitarse a llevar a cabo la revolución burguesa. Para asegurar sus objetivos, la vanguardia proletaria tendría que interferir no sólo con la propiedad feudal, sino también con la propiedad burguesa. Entonces entraría en conflicto no sólo con la burguesía, sino también con amplios sectores del campesinado. Así pues, las contradicciones a las que se enfrentaba un gobierno obrero en un país atrasado sólo podían resolverse internacionalmente, en el terreno de la revolución proletaria mundial. Obligado por la necesidad histórica a reventar el marco democrático-burgués de la Revolución Rusa, el proletariado victorioso tendría entonces que romper su marco de Estado-nación, es decir, esforzarse conscientemente por hacer de la Revolución Rusa el preludio de la revolución mundial.
Rosa Luxemburg definió su actitud ante estas cuestiones y puntos de vista en varios extensos trabajos en los que analizaba el curso de la revolución y la contrarrevolución. Atacó los puntos de vista de los mencheviques, en particular en dos grandes discursos pronunciados en el Congreso del Partido Social-demócrata Ruso celebrado en Londres en mayo de 1907, ambos obras maestras de la oratoria polémica. Sus opiniones fueron resumidas de la forma más gráfica en un discurso pronunciado por Leo Jogiches en diciembre de 1908 en el Congreso del SDKPyL. Tras hacer un resumen de las ideas mencheviques, abordó los puntos de vista de Lenin. Lo que sigue representa lo esencial de sus palabras.
«Según los bolcheviques, los intereses de las clases proletaria y campesina en la revolución eran idénticos. Si se mantenía lógicamente este punto de vista, entonces, al menos durante un tiempo, todos los esfuerzos debían dirigirse a formar un partido proletario-burgués. Pero entonces, en una determinada fase de la revolución, la «dictadura del proletariado y del campesinado» podría convertirse en un arma contra el proletariado y la revolución. Los bolcheviques se adelantaron a los mencheviques gracias a su mayor sentido del desarrollo histórico; demostraron que no eran doctrinarios al tener en cuenta la gran fuerza potencial del campesinado. El error de los bolcheviques era que sólo veían el aspecto revolucionario del campesinado. En este sentido, representaban la antítesis de los mencheviques, que, para justificar su propia concepción de una revolución dirigida por la burguesía, sólo veían el aspecto reaccionario del campesinado.
Sin embargo, la historia no podía hacer nada con esquemas muertos. En realidad, ellos (Jogiches y sus amigos), los bolcheviques y un sector de los mencheviques luchaban por la dictadura del proletariado –los mencheviques a pesar de sus puntos de vista erróneos. Sería difícil formular la posición de forma más abstracta y menos dialéctica que los bolcheviques. En el fondo de su concepción había algo así como un avance militar según un plan preconcebido. En realidad, sin embargo, el contenido vital del propio proceso histórico estaría determinado por su propio curso y por sus propios resultados, es decir, por objetivos, a pesar de e independientemente de los objetivos subjetivos de sus participantes. El carácter mismo de las clases y de los partidos cambiaba bajo la influencia de los acontecimientos momentáneos y de las nuevas situaciones. Él (Jogiches) no temía que los puntos de vista de los bolcheviques condujeran a peligrosas concesiones al campesinado. Confiaba en el sano espíritu proletario que subyacía en todas sus ideas.
Él y sus camaradas eran partidarios de la dictadura del proletariado basada en el campesinado. Sin duda, las actitudes de Parvus y Trotsky estaban estrecha-mente relacionadas con los puntos de vista que prevalecían en su partido. Pero el partido no aceptaba la idea de la revolución permanente, que basaba su táctica no en la Revolución Rusa, sino en los efectos de esa revolución en el extranjero. No es posible basar una táctica en combinaciones que no pueden estimarse adecuadamente en el momento. Tales horóscopos se determinan de forma demasiado subjetiva.»
Así, tanto Leo Jogiches como Rosa Luxemburg fueron más reservados en su juicio que Trotsky, Rosa, sin embargo, reconoció muy prontamente que la dictadura proletaria que tenía en mente sólo podría asegurarse mediante la victoria de la clase obrera en los países capitalistas avanzados; en su defecto, tendría que enfrentarse a la contrarrevolución.
La actitud de Rosa Luxemburg hacia el campesinado es importante, sobre todo porque ciertos anti-luxemburgistas han afirmado una y otra vez que ella subestimó o incluso ignoró la importancia del campesinado en la revolución. Esto es totalmente erróneo. En numerosos escritos, Rosa Luxemburg señaló enfática-mente la cuestión agraria como el quid de la revolución debido a la importancia del movimiento campesino en cualquier toma del poder por la clase obrera. En el Congreso del partido ruso de 1907, atacó especialmente los puntos de vista de Plejánov y los mencheviques sobre la cuestión campesina, tachándolos de estériles y esquemáticos. Aunque a menudo comparaba a los bolcheviques con los franceses Guesdistas, encontrando sus teorías demasiado estrechas y rígidas en muchos aspectos, estuvo en gran medida de acuerdo con su política práctica a lo largo de esos años, e incluso con sus perspectivas revolucionarias más amplias. Siempre insistió en que una convulsión tan poderosa como la que estaba destinada a producirse en Rusia no podría llegar a su fin en una oleada rápida: contaba con un largo periodo revolucionario en el que las derrotas y los reflujos serían inevitables. Pero sabía y subrayaba el hecho de que la reacción que se instauraría después de 1905-06 ni restablecería el viejo poder del absolutismo con sus viejas relaciones de clase ni resolvería las grandes cuestiones políticas tan bien como para poder desarrollarse en paz y tranquilidad. Para ella la revolución no estaba muerta. Resurgiría con más fuerza que nunca. En 1912 fue una de las primeras en observar el nuevo ascenso de la marea revolucionaria, que volvería a ser sofocada por la guerra mundial para reaparecer en 1917 con un impulso aún más fuerte hacia su objetivo revolucionario.
*
Capítulo 7. Una nueva arma
Decepción
«…Me muero de ganas de ponerme a trabajar y empezar a escribir; entre otras cosas, estoy extasiada ante la perspectiva de sumergirme en la discusión sobre la huelga general. Sólo unos días más de paciencia hasta que consiga un techo seguro y mejores condiciones de trabajo, porque aquí parece que no hay fin a las idas y venidas a la gendarmería, la fiscalía y otras agradables instituciones similares.
La última “trifulca” (Krachle) en el partido me hizo reír y –perdón–, ¡encima me río como el mismísimo diablo! Oh! oír hablar de los acontecimientos que han sacudido el mundo entre Lindenstrasse y Engelufer20 y que han desencadenado semejante tormenta! ¡Imaginar cómo se vería aquí esa misma “tormenta”! ¡Qué grandes tiempos vivimos! Los llamo grandiosos porque plantean gran cantidad de problemas, enormes problemas; provocan sin embargo, y estimulan “la crítica, la ironía y un significado más profundo”; despiertan pasiones; y sobre todo –son tiempos fecundos y preñados que dan a luz a cada hora, y no dan a luz ratones muertos, ni siquiera mosquitos muertos (krepierte), como en Berlín, sino cosas gigantescas, como crímenes gigantescos (véase el gobierno), desgracias gigantescas (véase la Duma), estupideces gigantescas (véase Plejánov y compañía), etcétera. Estoy entusiasmada con la idea de que pronto podré esbozar un bonito retrato de todos estos gigantescos acontecimientos, especialmente, por supuesto, en el NZ [Neue Zeit]. Así que resérvame una habitación adecuadamente gigantesca.»21
Entusiasmada por la gran experiencia vivida y por el trabajo que tenía por delante, Rosa Luxemburg se apresuró a regresar a Alemania tras su liberación de la cárcel de Varsovia. Su entusiasmo no decayó en lo que respecta a la Revolución Rusa. Pero cuanto más se acercaba a su segunda patria, la patria de la social-democracia alemana, más desanimada se sentía. En Finlandia recibió su primer saludo alemán en forma de un ejemplar del Vorwärts. La trivialidad de los artículos, la estrechez de miras de los puntos de vista y la torpeza de las ideas expresadas por estas plumas de izquierda “kosher” la hicieron suspirar: «¡Me sentí desdichada en Plevna! como el zar ante la perspectiva de enfrentarse a los turcos en 1877.» Luego, apenas llegada a Alemania, asistió al Congreso del Partido en Mannheim, donde respiró la sofocante intensidad de la atmósfera que rodeaba a los líderes del movimiento obrero alemán, y se sintió como pez fuera del agua.
En efecto, la fresca brisa del Este que había aireado durante un tiempo la sede del partido había decaído. Inclinada al derrotismo desde el principio, la dirección del partido, como un barómetro sensible, había registrado inmediatamente el desarrollo regresivo de la revolución rusa después de las luchas de diciembre. El aumento de las actividades obreras en favor del sufragio general en el “reino rojo” de Sajonia22 y en Hamburgo había sido suprimido. Después de algunos ruidos de sables por parte del gobierno, el Ejecutivo del Partido había convertido inmediatamente en inocua una gran manifestación convocada en apoyo de la Revolución Rusa en el aniversario del Domingo Sangriento, privándola de todo significado revolucionario. En febrero de 1906, después de haber discutido las implicaciones de la resolución de huelga de masas aprobada por el Congreso del Partido de Jena, el Ejecutivo del Partido y la Comisión General de los sindicatos llegaron a un acuerdo secreto para que la resolución quedara en papel mojado. De hecho, la dirección sindical se había apoderado prácticamente del partido, y el Congreso del Partido en Mannheim no hizo más que confirmar la consigna general: ¡hacia atrás!
Rosa Luxemburg se tomó muy en serio esta evolución. Incluso en Jena había tenido la sensación de que los antiguos dirigentes del partido tenían opiniones totalmente diferentes a las suyas. El Congreso de Mannheim le dejó claro que no se trataba de aberraciones temporales y que en el futuro tendría que considerar a Bebel y a la gran mayoría de los cuadros dirigentes del partido como enemigos. Respondiendo a principios de 1907 a Clara Zetkin, que había expresado su inquietud por la futura política del partido, declaró:
«Desde mi regreso de Rusia, me siento bastante aislada. […] Siento la irresolución y la mezquindad de todo nuestro partido de forma más evidente y dolorosa que nunca. Sin embargo, no puedo exaltarme tanto sobre estas cosas como tú, porque ya he visto con terrible claridad que estas cosas y estas personas no pueden cambiarse hasta que la situación sea completamente diferente, e incluso entonces –he reflexionado fríamente sobre el asunto antes de llegar a esta conclusión– sólo tendremos que contar con la inevitable resistencia de tales pueblos si queremos dirigir a las masas. La situación es simplemente ésta: August [Bebel], y aún más los demás, se han consumido completamente en nombre del parlamentarismo y en las luchas parlamentarias. Cada vez que ocurre algo que trasciende los límites del parlamentarismo, se desesperan por completo; no, peor aún, hacen todo lo posible para que todo vuelva al molde parlamentario, y atacarán furiosamente como “enemigo del pueblo” a cualquiera que quiera ir más allá de estos límites. Creo que las masas, y más aún la gran masa de camaradas, están interiormente cansadas del parlamentarismo. Acogerían con alegría una brisa fresca en la táctica del partido; sin embargo, los viejos expertos (Autoritaten), y más aún la capa superior de redactores, diputados y dirigentes sindicales oportunistas, son un peso muerto. Nuestra tarea ahora es simplemente contrarrestar el estancamiento causado por estos expertos siendo lo más contundentes posible en nuestra protesta, sabiendo que es probable, dependiendo de las circunstancias, que no sólo los oportunistas sino también el Ejecutivo y August [Bebel] luchen contra nosotros. Mientras se trató de defenderse contra Bernstein y compañía, August y compañía soportaron nuestra presencia y nuestra ayuda –ya que, después de todo, lanzaron una ofensiva contra el oportunismo, entonces los antiguos, junto con Ede [Bernstein,] Vollmar, y David, están en nuestra contra. Así es como yo veo las cosas, pero ahora vayamos al punto principal: ¡manténganse bien y no se entusiasmen demasiado! Nuestras tareas tomarán años!23»
En la lucha para la que se estaba pertrechando, Rosa Luxemburgo contaba con el apoyo de las masas trabajadoras y con el desarrollo objetivo de la situación dentro y fuera del país. En el Congreso de Jena se reflejó el estado de ánimo de las masas socialdemócratas. Además, en las numerosas reuniones públicas en las que habló sobre la Revolución Rusa y sus lecciones para Europa Occidental, pudo comprobar, por el serio interés y entusiasmo de los asistentes, que el espíritu revolucionario no se había extinguido entre las bases del partido como había ocurrido en sus estratos superiores. En Austria, la Revolución Rusa había desencadenado un vigoroso movimiento de masas; y justo entonces, hacia finales de 1906, el proletariado austriaco cosechaba su primer gran éxito, el sufragio general.
Rosa Luxemburg era ciertamente más prudente que Trotsky a la hora de estimar los efectos de la Revolución Rusa en los grandes países capitalistas.
Pero estaba firmemente convencida de que el ascenso del proletariado ruso había marcado el comienzo de una nueva época histórica. Las catástrofes predichas en su examen de las fuerzas motrices sociales en el mundo capitalista en Reforma social o revolución estaban a punto de madurar poderosamente. La disputa entre Francia y Alemania por Marruecos había agitado, por primera vez, la cabeza de Medusa de la guerra europea. La política imperialista internacional revelaba su verdadero naturaleza. Despuntaba la era de las guerras y las revoluciones. Ayudar a la clase obrera a prepararse intelectual y moralmente para las luchas que se avecinaban, era para Rosa Luxemburg su tarea más importante.
.
La huelga política de masas
El problema, sobre todo, era aprender las lecciones de las experiencias de la Revolución Rusa en la medida en que pudieran ser de valor, en el presente capítulo de la historia, para el proletariado de Europa Occidental, en particular el de Alemania. La Revolución Rusa se diferenció de todas las revoluciones anteriores por la aparición de las grandes masas con esa arma proletaria característica que es la huelga, de hecho la huelga en la que participan millones de personas, ya no sólo por el salario y el pan, sino por grandes objetivos políticos. Rosa Luxemburg había sido activa durante mucho tiempo a favor de la huelga política de masas, pero ahora se dio cuenta de su plena significación como arma específica del proletariado en tiempos de efervescencia revolucionaria.
La idea de la huelga general es muy antigua. Ya en 1839, los cartistas ingleses la consideraron –bajo el eslogan “El mes sagrado”– como el arma con la que podrían exigir el sufragio general de la burguesía y abrir así el camino al socialismo. En su Congreso de Bruselas de 1868, la Primera Internacional proclamó la “huelga de los pueblos contra la guerra”. El Congreso de Ginebra de la Alianza Internacional de Bakuninistas, celebrado en septiembre de 1873, proclamó que la huelga general era el arma para acabar con la burguesía y derrocarla. Los sindicalistas franceses también consideraban la huelga general como arma principal del proletariado; ni la lucha de barricadas de la revolución burguesa, ni el parlamen-tarismo de los políticos, sino la acción pacífica de brazos cruzados llevarían a la clase obrera a la victoria. Todo esto eran ilusiones altisonantes, caracterizadas por una estimación errónea de la relación real entre la fuerza real de las fuerzas revolucionarias y sus objetivos, una estimación basada en la esperanza de que la mera propaganda podría provocar una huelga general y mantenerla hasta que la burguesía finalmente capitulara.
Mientras tanto, había huelgas reales de grandes masas de personas pero de un modo bastante diferente. En 1891, 125.000 obreros dejaron sus herramientas en Bélgica, no para derrocar la sociedad burguesa con un arma puramente económica, sino para obtener una mayor libertad política en el marco de ese orden social mediante el sufragio general.
Aunque este primer intento fracasó, un segundo impulso en 1893, en el que participaron 250.000 huelguistas, logró una mejora del sufragio que abrió las puertas del Parlamento a los representantes de la clase obrera belga. Sin embargo, aún no se había conseguido la igualdad del sufragio. Con este fin, el Partido Laborista belga, en alianza con los liberales, lanza otra huelga general en 1902. Participaron 350.000 obreros, pero en el Parlamento los liberales dejaron en la estacada a sus socios y la huelga fracasó. Ese mismo año, los obreros suecos llevaron a cabo una gran huelga-manifestación a favor de un sufragio universal. En Francia, 160.000 mineros se declararon en huelga y atrajeron a la lucha a muchos otros trabajadores. En 1903, los ferroviarios holandeses iniciaron una huelga política que desembocó en la proclamación de una huelga general. En septiembre de 1904, una oleada de huelgas tremendamente violentas que alcanzaron proporciones gigantescas se extendió por Italia; la intensidad fue tal que se produjeron peleas callejeras en varias ciudades. Así pues, hubo todo tipo de experiencias con la huelga política de masas antes de que se revelara todo su significado en la Revolución Rusa.
En los dos países capitalistas más importantes de Europa, sin embargo, la idea de una huelga general se consideraba muy fríamente. En Inglaterra, la idea parecía haber sido enterrada con el movimiento cartista. En Alemania, tras el gran experimento belga de 1893, tanto Bernstein como Kautsky habían contemplado la idea de una huelga general como arma para defender los derechos políticos de la clase obrera. En 1896, cuando las nociones golpistas ganaban terreno entre los reaccionarios alemanes, Parvus propuso la idea de la huelga política como medio de hacer que los trabajadores pasaran de una posición defensiva a una ofensiva. Pero éstas seguían siendo puramente académicas. La inmensa mayoría de los dirigentes socialdemócratas seguía pronunciando el axioma: ¡la huelga general es un disparate general! Y las pocas veces que consideraron necesario exponer sus argumentos, recurrieron a las palabras de Friedrich Engels, que había rechazado firmemente la idea de huelga general propagada por los anarquistas. En 1873, en su panfleto Los bakuninistas en acción,24 Engels había atacado la idea de que la huelga general, al matar de hambre a las clases poseedoras, las obligaría a contra-atacar a los trabajadores, que de ese modo tendrían derecho a hacer un levantamiento armado. Señaló que incluso los propios bakuninistas pensaban que, para llevar a cabo este experimento adecuadamente, era necesaria la organización completa de la clase obrera y unas arcas bien llenas. Aquí el fallo del plan era evidente, porque ningún gobierno aceptaría tales preparativos, y:
«En contrapartida, los acontecimientos políticos y los excesos de las clases dominantes provocarían la liberación de los trabajadores mucho antes de que el proletariado estuviera en condiciones de crear esta organización ideal y estos colosales fondos de reserva. Si alguna vez los tuviera no necesitaría el rodeo de la huelga general para alcanzar sus objetivos».25
Cuando la huelga general belga de 1902 terminó en derrota, la mayoría de los socialdemócratas alemanes que se preocupaban por las cuestiones tácticas consideraron que era una confirmación del veredicto de Engels. Incluso los radicales declararon que el experimento era el último suspiro de la táctica bakuninista: tales experimentos de poder eran absurdos; conducían a conflictos armados y al abandono de los cauces legales; y además –así distorsionaban las ideas de Engels– la clase obrera tendría el poder mucho antes de tener fuerza suficiente para conducir una huelga general victoriosa.
Rosa Luxemburg tenía una visión completamente diferente. Al comienzo de la lucha belga ya criticaba duramente las condiciones en que se había iniciado y, tras analizar la situación en profundidad, sacó conclusiones que nadie más se atrevió a enunciar. No es que hubiera sido un error recurrir a la huelga general, sino que había sido un error dejar que los liberales prescribieran la forma de llevarla a cabo. De este modo, los trabajadores en huelga se habían convertido en meros figurantes de una representación en el escenario parlamentario. La renuncia, en aras de la legalidad, a todas las reuniones y manifestaciones de huelga, y el confinamiento de los trabajadores militantes en sus propios hogares, les había robado ese importante sentimiento de su propia fuerza masiva y les había hecho flaquear. La esencia de una huelga general era que era un presagio, la primera etapa de una revolución callejera. Pero era precisamente este carácter el que los dirigentes huelguistas belgas habían eliminado con gran celo.
«Una huelga general forjada de antemano dentro de los grilletes de la legalidad es como una manifestación de guerra con cañones cuya carga ha sido arrojada a un río a la vista del enemigo. El consejo dado con toda seriedad por Le Peuple de que los huelguistas deberían amenazar a sus enemigos “con los puños en los bolsillos” no asustaría ni a un niño, por no hablar de una clase que lucha a muerte por mantener su dominio político. Así sucedió que las meras páginas de paros laborales del proletariado belga en 1891 y 1893 fueron suficientes para romper la resistencia de los clericales, sino sólo porque éstos tenían razones para temer una súbita transformación de la calma en tormenta, de las huelgas en revolución. También en esta ocasión si los líderes no hubieran descargado sus armas de antemano, si no hubieran convertido la marcha de guerra en un desfile de domingo por la tarde, y si no hubieran convertido el estruendo de la huelga de la huelga general en la efervescencia de un petardo.26»
La actitud de Rosa Luxemburg ante el problema de la huelga política –la primera vez que se enfrenta a este problema– demuestra una vez más su negativa a aceptar simplemente el punto de vista convencional sólo porque se basaba en la palabra del amo. Examinó escrupulosamente la concepción de Engels y descubrió que «sólo se ajustaba a la teoría anarquista de la huelga general, es decir, a la teoría de la huelga general como medio de introducir la revolución social, en contraste con la consecución del mismo fin mediante la lucha política diaria de la clase obrera». Ella consideraba que ambas cosas podían ir de la mano, que eran complementarias en determinadas situaciones. En segundo lugar, la huelga general es un arma de carácter fuertemente revolucionario. Suponía una mayor militancia entre las masas trabajadoras; no podía tratarse según las reglas de las luchas cotidianas a pequeña escala, sino que implicaba consecuencias revolucionarias que, si se pasaban por alto, podían desembocar en una derrota desmoralizadora.
El auge general del ardor revolucionario que se produjo como efecto psicológico de la Revolución Rusa, y el ejemplo directo de las gigantescas huelgas de masas en Rusia, destruyeron las barreras intelectuales que habían impedido a la mayoría de los socialdemócratas alemanes sentir simpatía alguna por la idea de la huelga política. El resultado fue una interesante constelación de opiniones divergentes.
Con pocas excepciones, los dirigentes sindicales persistieron en rechazar la huelga política por principio. Hasta entonces, nunca habían considerado la idea de la huelga general más que como un producto deformado del temperamento romántico de la raza latina, que había que pasar por alto encogiéndose de hombros. Pero como la clase obrera alemana ya no parecía inmune a esas ideas destructivas, abrieron una ruidosa ofensiva contra los “apóstoles de la huelga de masas” y los “revolucionarios románticos”. Esto alcanzó su punto culminante en el Congreso de Sindicatos de Colonia (1905) con el lema: «¡Los sindicatos necesitan paz y tranquilidad por encima de todo!» Los delegados condenaron incluso la mera discusión de la cuestión como algo peligroso y, peor aún, como jugar con fuego. Los motivos eran claros: los dirigentes sindicales temían perder su independencia táctica del partido, temían que sus bien repletas arcas fueran saqueadas, e incluso temían la destrucción de sus organizaciones por parte del gobierno como resultado de tal confrontación. Además, se oponían totalmente a “experimentos” que pudieran perturbar su ingenioso sistema de escaramuzas diarias con los empresarios. Un grupo relativamente pequeño de dirigentes de partidos reformistas les apoyaron porque olían la revolución detrás de la huelga de masas y querían a toda costa para impedir que se derribaran las barreras legales. Uno de sus portavoces, el abogado Wolfgang Heine, consultó minuciosa-mente el código penal y declaró ilegal la huelga política, porque violaba tanto los párrafos relativos al incumplimiento de contrato como los relativos a la alta traición, y era, por tanto, un pecado venial y mortal contra el orden social burgués.
Muchos otros políticos reformistas, por el contrario, apoyaban incondicional-mente la idea de la huelga política de masas: la consideraban un arma para defender el sufragio general ejercido en las elecciones al Reichstag, continuamente amenazado, y quizá para conseguir un sufragio similar para las dietas provinciales alemanas. Algunos de ellos esperaban incluso que esa táctica diera lugar a un régimen verdaderamente parlamentario y se cumplieran así sus sueños más audaces: la conquista paso a paso del poder político mediante una política de coalición. Entre ellos estaban Eduard Bernstein, Friedrich Stampfer y Kurt Eisner. Estaban entusiasmados con la idea de la huelga política, sobre todo porque la consideraban un arma que podía sustituir a la lucha de barricadas y, además, parecía un arma pacífica.
Estrechamente aliados a ellos estaban la mayoría de los diputados, redactores y funcionarios que se agrupaban en torno al Comité Ejecutivo del Partido y que más tarde se denominaron a sí mismos el “Centro Marxista”. Rechazaban la idea de trabajar junto con los partidos burgueses en un gobierno de coalición, pero esperaban obtener, sobre la base de un sufragio realmente democrático, una mayoría parlamentaria con la que llevar a cabo la transformación socialista de la sociedad. También para ellos la huelga de masas era un sustituto de la insurrección armada. Ya en octubre de 1903, Rudolf Hilferding había expresado las opiniones de este grupo en Neue Zeit, como se parafrasea a continuación.
Ahora que la lucha con barricadas se había vuelto imposible, la retención de la fuerza de trabajo era el único medio de coerción de que disponía el proletariado para oponerse a la violencia coercitiva del Estado. Los obreros debían estar siempre preparados para lanzar una huelga general en defensa del sufragio general, o un día sus enemigos podrían hacer repentinamente imposible toda actividad parlamentaria. La huelga general debía convertirse en el factor regulador de la táctica socialdemócrata, reguladora en la medida en que todo proletario debía estar dispuesto a defender los logros de su clase utilizando su poder sobre los procesos productivos vitales de la sociedad; reguladora, además, en la medida en que la huelga general no debía sustituir al parlamentarismo, sino más bien proteger de los ataques las actividades políticas del proletariado; y reguladora, por último, en la medida en que la idea de la huelga general debía seguir siendo meramente una idea, si era posible. Así pues, la huelga general seguía siendo un instrumento puramente defensivo al servicio de una política que consistía en apretar el puño y esperar ansiosamente que no se presentara nunca la ocasión de tener que utilizar ese instrumento.
Todos estos defensores de la idea de la huelga de masas la imaginaban como una acción que sería decidida de forma ordenada por la dirección organizadora y llevada a cabo de acuerdo con reglas definitivamente establecidas por un ejército de trabajadores marchando al paso, estrictamente disciplinados y subordinados a la voluntad de sus líderes.
La concepción de Karl Kautsky parecía fundamentalmente distinta de todas estas ideas: nunca sería posible, en un Estado rígidamente organizado como la Alemania prusianizada, forzar las concesiones políticas o incluso rechazar los golpes reaccionarios mediante una huelga general. Si los trabajadores recurrían a esta arma, tenían que estar preparados para ir hasta el final y alcanzar el poder del Estado. La huelga general era un arma revolucionaria, sólo aplicable en una situación revolucionaria. Cuando desarrolló por primera vez estas ideas (Neue Zeit, febrero de 1904), también consideraba la huelga general como el arma revolucionaria que sustituiría al levantamiento armado. Sin embargo, las experiencias de la Revolución Rusa le convencieron de que la insurrección armada como arma política no debía ser desechada, y que una huelga general podía muy bien culminar en una insurrección armada. Estas opiniones parecían coincidir plenamente con las de Rosa Luxemburg. De hecho, estaba muy influido por ella. Sin embargo, más tarde se hizo evidente una profunda diferencia. Kautsky siempre estaba dispuesto a sacar conclusiones revolucionarias si éstas se referían a otros países, al pasado o a un futuro lejano. Su tesis de la huelga general como arma revolucionaria significaba en realidad adoptar una actitud de espera hasta que, algún día, el destino histórico hiciera surgir la revolución.
.
Huelga de masas, partido y sindicatos
En el Congreso del Partido de Jena de 1905, Rosa Luxemburg, como ya sabemos, se sintió profundamente decepcionada por las perspectivas limitadas, las ideas estereotipadas y el espíritu perezoso que caracterizaron los debates. No estaba de acuerdo con la resolución de Bebel por dos motivos: porque limitaba la aplicación de la huelga de masas a la defensa del sufragio general y porque obligaba al partido a utilizar esta arma en caso de ataque al sufragio. No obstante, junto con los demás miembros de izquierda, votó a favor de la resolución. En una carta a Henriette Roland-Holst [2 de octubre de 1905], explica su actitud:
«Estoy totalmente de acuerdo contigo en que la resolución de Bebel ofrece una interpretación muy unilateral y plana de la cuestión de la huelga de masas. Cuando la conocimos en Jena, algunos de nosotros decidimos oponernos a ella durante la discusión para poder defender la huelga de masas, no como una receta mecánica para una posición política defensiva, sino como una forma elemental de acción revolucionaria. Sin embargo, el solo discurso de Bebel bastó para dar un nuevo giro al asunto, y aún más la actitud de los oportunistas (Heine, etc.). Como en varias ocasiones anteriores, los de “extrema izquierda” (ausserste Linke) nos vimos obligados a luchar, no contra Bebel (a pesar de importantes diferencias con él), sino junto con él contra los oportunistas. Habernos pronunciado directamente contra la resolución de Bebel en medio de aquella discusión en Jena habría sido un error táctico por nuestra parte. Se trataba más bien de mostrar nuestra solidaridad con Bebel y luego dar a su resolución un color revolucionario a lo largo de la discusión. Y sin duda lo conseguimos, aunque el informe del periódico sólo da una idea vaga de ello. De hecho, en la discusión, la huelga de masas fue tratada, incluso por Bebel (aunque puede que no se diera cuenta), como una forma de lucha revolucionaria de masas, y el espectro de la revolución dominó claramente todo el debate, así como el Congreso. […] Podemos estar muy satisfechos de este resultado táctico27.»
Esperaba que el debate posterior en la prensa desarrollara la lógica inherente a la consigna de la huelga de masas. Pero esta esperanza se desvaneció cuando la Revolución Rusa dejó de ejercer su influencia incendiaria. En los interminables debates de prensa que siguieron, la idea se fue diluyendo cada vez más. El entendimiento alcanzado entre el Ejecutivo del Partido y la Comisión General de los sindicatos convirtió la resolución de Jena en un cuchillo sin mango ni hoja. Inmediatamente después de su salida de Varsovia, Rosa Luxemburg decidió, durante su estancia en Finlandia, desarrollar su propia concepción del asunto confrontando las fórmulas mecanicistas que rondaban la mente de todos con las experiencias vivas de las luchas rusas. Su folleto “Huelga de masas, Partido y Sindicato” apareció justo a tiempo para el Congreso del Partido de Mannheim en otoño de 1906.
Este folleto revela cómo Rosa Luxemburg se formó su opinión sobre las formas y métodos de acción y la táctica multifacética de la lucha obrera, y cómo logró resolver problemas en una época en que apenas existían las condiciones elementales para su solución, por ejemplo, la cuestión de la relación entre la lucha diaria en defensa de los intereses de la clase obrera y la lucha mayor por la realización del socialismo. Fue precisamente en el debate sobre la huelga de masas cuando se hizo evidente que la mayoría de los teóricos del partido habían construido esquemas en sus cabezas mediante los cuales todas las dificultades previstas podían superarse fácilmente y el éxito estaba garantizado, siempre que se siguieran las reglas establecidas. Rosa Luxemburg no calculó ni construyó ninguna solución patentada para las dificultades futuras. Ella extrajo sus ideas de la experiencia vivida y de un análisis detallado del proceso histórico de formación de los conflictos de clase, sin perder nunca de vista el proceso en su conjunto. Al mismo tiempo era capaz de ver más allá de los acontecimientos inmediatos del día con un poder casi visionario, de excluir las circunstancias accidentales debidas únicamente a la situación dada, y de resumir los factores generalmente válidos para una fase particular del desarrollo de tal manera que su imagen de la realidad palpitaba con vida.
La obra nació de su gran experiencia en el frente revolucionario. Los martillazos de la Revolución Rusa reverberan a través de ella. Las luchas de masas cobran vida, las luchas que asolaron toda Rusia en la década anterior con sus extraños giros y torsiones, los saltos hacia adelante y el hundimiento ocasional del movimiento en un aparente letargo, la peculiar falta de proporción entre los acontecimientos insignificantes y la grandiosa escala de las luchas, el enredo de motivos económicos y políticos en las huelgas, los éxitos y las derrotas. La obra es un poderoso fresco de la lucha de las grandes fuerzas sociales, pintado con un raro poder de delineación, en una intensidad de color y de sentimiento de la dinámica de la historia.
Su análisis de los acontecimientos llevó a Rosa Luxemburg, en primer lugar, a ciertas conclusiones generales que son fundamentales para su concepción especial de la huelga de masas:
«En lugar del esquema rígido y hueco de una árida “acción” política llevada a cabo a instancias de las más altas autoridades del partido según un plan cauteloso, vemos un fragmento de la vida palpitante, hecho de carne y hueso que no puede ser separado del gran marco de la revolución, porque está conectado a todos los azares de la revolución por mil venas.
La huelga de masas, tal y como se nos muestra en la Revolución Rusa, es un fenómeno tan cambiante que refleja todas las fases de la lucha política, todas las etapas y factores de la revolución. Su aplicabilidad, su eficacia, los factores que rodean sus orígenes se alteran continuamente. De repente abre nuevas y amplias perspectivas en momentos en que la revolución parece haberse atascado, pero también puede fracasar justo cuando se cree que se puede contar con su éxito con absoluta certeza. A veces surge sobre todo el imperio como una ola gigante, a veces se rompe en una red gigante de riachuelos, a veces burbujea de la tierra como un manantial fresco, a veces se filtra de nuevo en la tierra. Huelgas políticas y económicas, huelgas masivas y huelgas parciales, huelgas de manifestación y huelgas militantes, huelgas generales en sectores industriales concretos y huelgas generales en ciudades concretas, luchas salariales pacíficas y batallas callejeras, barricadas… todo ello se entrelaza inextricablemente, codo con codo, cruzándose, desbordándose… un mar de fenómenos en perpetuo movimiento y cambio. Y la ley del movimiento es clara: no reside en la huelga de masas en sí o en sus peculiaridades técnicas, sino en la relación de fuerzas sociales y políticas en la propia revolución. La huelga de masas no es más que la forma de la lucha revolucionaria en un momento dado, y cada cambio de la relación de las fuerzas contendientes, en el desarrollo del partido y las divisiones de clase, y en la posición de la contrarrevolución, todo esto afecta inmediatamente a la huelga de mil maneras invisibles y apenas controlables. Sin embargo, la huelga en sí misma apenas se detiene, sólo cambia sus formas, su extensión, su efecto. Es el latido vivo de la revolución y, al mismo tiempo, su fuerza motriz más poderosa. En otras palabras, la huelga de masas, tal como nos la ha mostrado la Revolución Rusa, no es un ingenioso método para aumentar el efecto de la lucha proletaria, sino la forma en que se mueven las masas proletarias, la forma que adopta (Erscheinungsform) la lucha proletaria en la revolución real.28»
¿No generalizó Rosa Luxemburg demasiado a partir de la experiencia de la Revolución Rusa? ¿No confundió inexcusablemente huelga de masas y revolución? ¿No confundió arbitrariamente dos cosas esencialmente diferentes, la huelga económica y la huelga política? Naturalmente, ella sabía que las huelgas de manifestación y las huelgas de masas aisladas llevadas a cabo con un propósito político definido son de gran importancia. Pero una huelga-demostración cuya duración está limitada desde el principio no es la lucha de clases ampliamente desarrollada, de la misma forma que una demostración naval, no es la guerra naval. Al igual que una manifestación naval puede servir de apoyo a la acción diplomática, la huelga de manifestación puede servir de apoyo a los medios parlamentarios y puramente económicos de presión de que dispone la clase obrera en determinados momentos de gran tensión social. Las huelgas de masas aisladas, sin embargo, no se inician y se llevan a cabo de acuerdo con un plan, sino que estallan espontáneamente –por ejemplo, las dos huelgas belgas de 1891 y 1893, y la gran oleada italiana de 1904. En el curso de estas huelgas surgieron características típicamente revolucionarias de una situación que era revolucionaria, aunque no pudiera cristalizar plenamente sus potencialidades. Para Rosa Luxemburg eran fases preliminares de la verdadera huelga revolucionaria y, como tales, de gran importancia. En cualquier caso, la huelga de masas no era el producto artificial de una táctica deliberada, sino un fenómeno histórico natural. Por ello, consideraba el concepto de «huelga de masas puramente política, con el que la gente prefiere operar, como un esquema teórico sin vida». También rechazó la idea de utilizar la huelga de masas como palanca para liberar al movimiento en cualquier punto muerto. Si faltaban los requisitos previos para las acciones elementales, cualquier intento de desencadenarlas artificialmente tendría consecuencias fatídicas, ya que «en realidad, no es la huelga de masas la que produce la revolución, sino la revolución la que produce la huelga de masas». Esta concepción es también la que subyace en su respuesta a la pregunta sobre el origen, la iniciativa y la organización de la huelga de masas:
«Si la huelga masiva no es un acto aislado, sino la expresión de un período de la lucha de clases, y si este período es idéntico a la fase revolucionaria de esa lucha, entonces está claro que la huelga de masas no puede ser convocada a voluntad, incluso si la decisión de hacerlo puede haber venido de los niveles más altos del partido socialdemócrata más fuerte. Mientras la socialdemocracia no tenga el poder de escenificar y convocar revoluciones a su antojo, ni siquiera el mayor entusiasmo e impaciencia por parte de las tropas socialdemócratas bastarían para inaugurar un verdadero período de huelgas de masas como un poderoso movimiento del pueblo… Una huelga de masas nacida de la pura disciplina y entusiasmo desempeñaría, en el mejor de los casos, el papel de un mero episodio, un síntoma del estado de ánimo combativo de la clase obrera, y luego la situación volvería a ser la de la tranquila vida cotidiana. Por supuesto, incluso durante la revolución, las huelgas masivas no caen exactamente del cielo. Tienen que ser provocadas de un modo u otro por los trabajadores. La decisión y la resolución de la clase obrera también desempeñan un papel; de hecho, la iniciativa y el liderazgo subsiguiente recaerán en el núcleo socialdemócrata organizado y más ilustrado del proletariado. Sin embargo, la iniciativa y la dirección por sí solas no son suficientes, ya que entonces se limitan en su mayoría a aplicarse a actos aislados, huelgas aisladas, cuando el período revolucionario ya ha comenzado, y normalmente dentro de los límites de una sola ciudad […] El elemento de la espontaneidad ha desempeñado […] un gran papel en todas las huelgas de masas rusas sin excepción, ya sea como fuerza motriz o como elemento de contención. La razón de esto no es que la socialdemocracia en Rusia sea todavía joven y débil, sino que en cada acto particular de la lucha intervienen tantos factores incalculables –económicos, políticos y sociales; generales y locales; materiales y psíquicos– que ningún acto de este tipo puede definirse y tratarse como un problema aritmético. […] En resumen, en las huelgas de masas rusas el elemento espontáneo ha desempeñado un papel tan predominante no porque el proletariado ruso no esté “escolarizado”, sino porque las revoluciones no se aprenden en la escuela29.»
Sin embargo, si la huelga de masas no es un producto artificial y no puede decidirse al azar, sino que se impone como una necesidad histórica con toda la impetuosidad de la espontaneidad de las masas detrás de ella, entonces es bastante inútil preocuparse mucho de antemano por el aprovisionamiento y la ayuda a los huelguistas y a las víctimas. La historia no se pregunta si estos requisitos se han cumplido o no:
«En el momento en que comienza un período de huelga de masas realmente serio, todas las previsiones y “calculos de gastos” se convierten en algo así como un intento de vaciar el océano con una taza de té. Es realmente un océano de terribles privaciones y sufrimientos, el precio pagado en cada revolución por las masas proletarias. Y la solución que da el período revolucionario a esta dificultad aparentemente insuperable [de proporcionar apoyo material a los huelguistas] es desatar tal cantidad de idealismo entre las masas, que parecen insensibles a los sufrimientos más agudos.»30
¿Era posible, entonces, que el debate sobre la huelga de masas, con el fraccionalismo y los enfrentamientos violentos resultantes, tuviera algo más que importancia académica, si el estallido de la huelga de masas era tan sumamente independiente de la voluntad de cualquier organización, si su curso estaba determinado por tantos factores incontrolables y si la propia huelga era el producto de procesos históricos inconscientes? Según Rosa Luxemburg, era ciertamente absurdo decidir de antemano responder a un ataque contra el sufragio general con una huelga general, ya que era totalmente imposible prever cómo reaccionarían las masas en tal caso. El intento de limitar la huelga de masas al papel de arma puramente defensiva debió de parecerle un retroceso ante las verdaderas tareas a las que se enfrentaba el partido. En su opinión, aunque la decisión espontánea de las masas dependía de innumerables factores que no podían conocerse de antemano, el partido podía y debía asumir la responsa-bilidad de un factor esencial: la claridad definitiva sobre el carácter de la lucha proletaria en general y de la huelga de masas en particular, y el fortalecimiento de la voluntad de lucha. El partido debía asegurarse de antemano de que tanto él como las masas eran conscientes de las consecuencias probables y calculables de tales acontecimientos históricos, y regular a largo plazo sus propias actividades en consecuencia:
«La socialdemocracia es la vanguardia más ilustrada y más consciente de la clase proletaria. No puede ni debe cruzarse de brazos y esperar de manera fatalista la llegada de una “situación revolucionaria”, ni esperar a que caiga del cielo un movimiento espontáneo del pueblo. Por el contrario, debe ahora, como siempre, adelantarse al desarrollo de las cosas y tratar de acelerarlo. Sin embargo, no puede hacerlo dando de repente y al azar la “señal” para una huelga de masas (no importa si el momento es correcto o no), sino, sobre todo, dejando claro a los estratos proletarios más amplios el inevitable inicio de este periodo revolucionario, los factores sociales inherentes (soziale Momente) que conducen a él y las consecuencias políticas del mismo31.»
En otro pasaje:
«Dar a la lucha una consigna, una dirección; organizar la táctica de la lucha política de tal manera que en cada momento de la lucha la totalidad de la fuerza disponible, desatada y activa del proletariado pueda aplicarse y expresarse en la actitud militante del partido, y que la táctica socialdemócrata, en consonancia con su resolución e incisividad, nunca se hunda por debajo del nivel de la relación real de fuerzas, sino que se adelante a ellas: ésta es la tarea más importante de la “dirección” en el período de huelgas de masas. Y esta dirección se convertirá automáticamente en la dirección técnica de la lucha. Una táctica socialdemócrata consecuente, decidida y progresista despierta en las masas un sentimiento de seguridad, confianza en sí mismos y deseo de militancia. Una táctica vacilante y débil, basada en una baja estimación de la fuerza proletaria, paraliza y confunde a las masas. En la primera situación las huelgas de masas estallan “espontá-neamente” y siempre “en el momento oportuno”; en la segunda, incluso los llamamientos directos a la huelga de masas emitidos por la dirección a veces resultan un fracaso32.»
.
Líderes sin vocación
Si antes podía parecer que Rosa Luxemburg asignaba un papel muy subordinado a la dirección de la clase obrera en una huelga de masas, después de esta discusión no cabía duda de que consideraba su papel de gran importancia. En su opinión, la dirección no debía entrar en acción para preparar las necesidades técnicas inmediatas de la lucha, sino que a lo largo del periodo que acababa de comenzar el carácter y la dirección de la política del partido en general serían decisivos para el estallido y el impacto de las grandes luchas que se avecinaban. Los dirigentes de la socialdemocracia alemana estaban agotados en la rutina de las luchas económicas cotidianas y de las escaramuzas parlamentarias; ¿podrían estar a la altura de esta tarea? Rosa Luxemburg no se hacía ilusiones al respecto. Entre sus adversarios en este debate, destacaba sobre todo el tipo de funcionarios obreros que le resultaban más repugnantes: personas que combinaban la complacencia intelectual, la estrechez de miras y la falta de entusiasmo con una arrogancia llamativa. Estos burócratas, que se consideraban a sí mismos como los únicos expertos competentes y, sin embargo, desde cualquier punto de vista histórico, eran despreciables, aparecieron con fuerza en el Congreso Sindical de Colonia en 1905. Rosa Luxemburg fustigó entonces su «autocomplaciente estrechez de miras, radiante y segura de sí misma, que se regocijaba y se embriagaba de sí misma y se consideraba muy por encima de todas las experiencias del movimiento obrero internacional33.» En los años transcurridos desde entonces, este tipo de burócratas había adquirido, sin duda, una influencia cada vez mayor sobre el destino del movimiento obrero alemán y había sometido a su control al ejecutivo del Partido. Cuando Rosa Luxemburg escribió su folleto sobre la huelga de masas, sintió la necesidad de devolver a estos obstinados opositores de una política revolucionaria actualizada al lugar que les correspondía. Analizó al líder sindical como un arquetipo y, aunque contuvo su animosidad, ésta estalló con vehemencia aquí y allá.
En este debate sobre la huelga de masas, sin embargo, se ocupó sobre todo de aclarar precisamente las cuestiones que más interesaban a los sindicatos. Aparte del miedo a la revolución, los dirigentes sindicales habían planteado dos objeciones: ¿era posible una huelga de masas mientras la gran mayoría de la clase obrera siguiera sin organizarse y, por tanto, sin poder garantizar que las decisiones se tomaran? ¿se llevaría a cabo de forma disciplinada? ¿Y no se derrumbarían las organizaciones sindicales ante semejante tarea? Rosa Luxemburg consideraba que estas preguntas eran un producto más de esa concepción esquemática de la huelga general como una acción que se decidía arbitrariamente y se dirigía según reglas elaboradas inteligentemente. Si la organización casi perfecta de la clase obrera fuera un requisito previo para cualquier huelga política, entonces sería ridículo incluso contemplar una huelga de este tipo; además, entonces se deduciría que todas las huelgas de este tipo en el pasado debieron tener lugar sin que se hubieran cumplido sus requisitos previos básicos.
En que tiempo los sindicatos alemanes contaban con unos 1.500.000 afiliados, alrededor de una décima parte de toda la clase obrera. La gran masa de trabajadores no cualificados apenas estaba cubierta. Además, los responsables sindicales consideraban que la sindicalización de importantes categorías de la clase obrera –por ejemplo, los trabajadores temporales y los asalariados estatales, los trabajadores agrícolas, etc.– estaba completamente fuera de los de los alcances de la Organización. Rosa Luxemburg, sin embargo, creía que precisamente estos estratos proporcionarían el gran cuerpo militante para desencadenar una huelga de masas. Todos los grandes experimentos con esta arma habían demostrado ser una poderosa palanca de organización de masas; en particular, la revolución rusa había demostrado que el fermento revolucionario de una huelga de masas despertaba precisamente a esos millones de las capas atrasadas y hasta entonces inertes a la conciencia de clase y a la organización sindical. No tenía ninguna duda de que la situación revolucionaria en Rusia tendría el mismo efecto excitante en los países capitalistas desarrollados de Europa Occidental. Mientras que los guardianes de los sindicatos alemanes temían que sus organizaciones se hicieran añicos como una porcelana frágil y valiosa en el torbellino revolucionario, ella estaba convencida de que saldrían de ese torbellino frescos, rejuvenecidos y vigorosos, más fuertes que nunca. Además, un período revolucionario en Alemania alteraría incluso el carácter de la lucha sindical, y aumentaría su potencial hasta tal punto que las escaramuzas de guerrilla que hasta entonces habían librado los sindicatos parecerían, en comparación, un juego de niños.
En su panfleto, atribuyó las ideas estrechas y esquemáticas de los parlamentarios y de los dirigentes sindicales a su especialización en particular y a sus tareas cotidianas, a menudo muy difíciles, que les impedían ver los horizontes más amplios de la lucha. Sus esfuerzos por hacerles comprender la concepción dialéctica de la historia y sus amplias perspectivas tropezaron con el mismo obstáculo; los dirigentes sindicales, en particular, consideraron que todo lo que había en sus explicaciones que iba más allá de sus propias experiencias no eran más que efluvios de un romanticismo revolucionario o de un odio salvaje a los sindicatos. Al no preocuparse seriamente por los problemas planteados, cayeron sobre Rosa Luxemburg y su panfleto con un tremendo alboroto.
El folleto se imprimió por primera vez en edición limitada para los delegados al Congreso del Partido de Mannheim. La autora cedió entonces a la presión del Comité Ejecutivo del Partido y suprimió algunas frases especialmente agudas. La prensa reformista y sindicalista se alegró de la “capitulación” de Rosa. El asunto es digno de mención, porque le dio a Franz Mehring la oportunidad de decir públicamente lo que Rosa Luxemburg como teórica significaba para el movimiento obrero internacional:
«La camarada Rosa Luxemburg hizo gala de esa misma “digna objectividad” (vornehme Sachlichkeit) (de la que se enorgullecían los reformistas) al abstenerse de palabras agudas –a pesar de todos los ataques amargos y poco objetivos dirigidos contra ella por cierto sector de la prensa sindical– cuando parecían aumentar las posibilidades de alcanzar un acuerdo objetivo. Y por eso ahora se burlan de ella, no por la prensa burguesa, que tiene predilección por provocarla con sus tonterías, sino por un sector de la prensa socialdemócrata. Eso no está nada bien, y menos aún porque esta burla de mal gusto al intelecto más brillante de todos los herederos científicos de Marx y Engels sólo puede, en última instancia, tener su origen en el hecho de que es una mujer quien lleva este intelecto a sus espaldas.»34
.
Una teoría de la espontaneidad
Especialmente en su folleto sobre la huelga de masas, pero también en muchas ocasiones posteriores, Rosa Luxemburg subrayó que los movimientos revolucio-narios no podían ser “fabricados” (gemacht), no surgían como resultado de una decisión de los funcionarios del partido, sino que estallaban espontáneamente y bajo determinadas condiciones históricas. Aunque este punto de vista ha sido confirmado una y otra vez por la experiencia histórica real, no ha impedido que se haya formulado una grave acusación contra Rosa a este respecto. Se ha tergiversado su punto de vista hasta convertirlo en una caricatura de sí misma y se ha afirmado que Rosa Luxemburg creó una teoría de la espontaneidad y fue víctima de un misticismo, o incluso de una mitología de la espontaneidad. Grigori Zinóviev35 fue el primero en hacer esta afirmación, obviamente para aumentar la autoridad del Partido Comunista Ruso en la Internacional Comunista. Otros la desarrollaron y repitieron tan a menudo que se ha convertido en un axioma histórico. Para aclarar la actitud de esta gran mujer revolucionaria hacia la actividad revolucionaria, es necesario examinar más de cerca estos desagradables ataques.
La acusación reza así: la negación o al menos la depreciación censurable del papel dirigente del partido en la lucha de clases; un culto acrítico de las masas; una sobreestimación de los factores impersonales y objetivos del desarrollo; una negación o subestimación de la importancia de la acción consciente y organizada; y, por último, un énfasis excesivo en el automatismo y el fatalismo del proceso histórico. De todo ello se deduce que Rosa Luxemburg consideraba que el partido no tenía razón de ser alguna.
Ahora bien, tales reproches dirigidos a una luchadora como Rosa Luxemburg son realmente grotescos. Ella estaba llena de un impulso tan obstinado de actuar, y de incitar a otros –tanto individuos como masas– a actuar, que el lema de su vida fue: ¡Al principio fue la acción! Incluso podía sentir pena por no haber sido más enérgicamente activa, como Ulrich von Hutten [el humanista protestante, 1488-1523].
Mich reut, dass ich in meine Fehden trat
¡Con scharfren Streichen nicht undkühn’rer Tat!
[Me arrepiento de no haberme metido en mis rencillas
¡Con golpes más afilados y actos más audaces!]
Y ésta es la mujer que supuestamente había abrazado la filosofía de que la historia seguía su curso, indiferente a toda la humanidad, y dejaba a los hombres que se resignaran al destino. En una de esas cartas impresionistas que revelan algo de su ser interior (su carta a Karl Kautsky, fechada el 13 de julio de 1900), recordaba el sentimiento deprimente que se apoderaba de ella cada vez que miraba las cataratas del Rin, y en un tono ligeramente malicioso dirigido contra el propio Kautsky escribió:
«Cada vez que […] veo ese espantoso espectáculo, el chapoteo del rocío, la blancura de la caverna acuosa, y oigo ese rugido ensordecedor, se me retuerce el corazón, y algo en mí dice: ahí está el enemigo. ¿Estás asombrado? Por supuesto, es ese enemigo –la vanidad humana– que se imagina ser otra cosa y de pronto se derrumba en la nada. Un efecto similar, dicho sea de paso, se consigue con una imagen del mundo que reduce todos los acontecimientos, como hizo Ben Akiba, a: “siempre fue así”, “mejorará por sí mismo”, etc., y que, en consecuencia, representa al hombre con su voluntad, su capacidad y sus conocimientos como superfluos. […] Por eso detesto esa filosofía, mon cher Charlemagne36, y me atengo a la idea de que sería mejor que la gente tuviera que sumergirse en las cataratas del Rin y hundirse como una cáscara de nuez que asentir sabiamente y dejar que las aguas sigan corriendo, como hicieron en tiempos de nuestros antepasados y seguirán haciendo después de nuestra época.»
Así pues, ¡es mejor lanzarse a las cataratas del Rin que renunciar a intentar controlar el curso de la historia! Por supuesto, ni siquiera sus críticos pudieron pasar por alto esa obstinada voluntad de actuar, y en ocasiones tuvieron que admitir: de acuerdo, pero la actividad política de Rosa Luxemburg estaba en flagrante contradicción con sus teorías. Es ciertamente una objeción extraña para una mujer cuya aguda mente guiaba y gobernaba todas sus acciones. Sin embargo, cometió un “error”. Mientras escribía, no pensó en los críticos sabios que corregirían sus ideas después de su muerte, utilizando docenas de citas sacadas de contexto para demostrar su “teoría de la espontaneidad”. Escribió para su época y para un movimiento obrero alemán cuya organización había pasado de ser un medio a un fin. Una vez, en un Congreso del Partido, comentó que la gente no podía saber de antemano cuándo estallaría una huelga de masas. Robert Leinert [un conocido sindicalista] dijo que, por supuesto, el Ejecutivo del Partido y la Comisión General lo sabrían. Pero no expresaba más voluntad de actuar que los demás que hablaron en el mismo sentido. Temían mucho que una gran lucha pusiera en peligro la organización. Detrás de su explicación –mitad excusa y mitad convicción– de que la clase obrera debía estar completamente organizada antes de lanzar cualquier huelga política, se escondía el deseo de evitar e impedir cualquier lucha de este tipo. Rosa Luxemburg era consciente de ello, por lo que hizo especial hincapié en el factor de la espontaneidad en todas las luchas de carácter revolucionario, con el fin de preparar tanto a las masas como a sus dirigentes para los acontecimientos que se avecinaban. Debería haber sido inmune a las interpretaciones erróneas porque era suficientemente clara sobre lo que entendía por espontaneidad. En una ocasión, para rechazar la idea de una huelga general preparada por la dirección del partido, llevada a cabo metódicamente como cualquier huelga ordinaria por salarios más altos, y privada de todo su tormentoso carácter revolucionario, señaló el ejemplo de las huelgas belgas de 1891 y 1893:
«La diferencia es que las huelgas de masas de la década de 1890 fueron movimientos espontáneos nacidos de una situación revolucionaria, de una intensificación de la lucha y de la energía extremadamente excitada de las masas trabajadoras. No fueron espontáneas en el sentido de caóticas, sin rumbo, ingobernables o sin líderes. Por el contrario, en ambas huelgas la dirección estaba completamente de acuerdo con las masas: marchaba a su cabeza y estaba al mando del movimiento precisamente porque sentía de cerca el latido de las masas, se adaptaba a ellas y no era más que su portavoz, la expresión consciente de sus sentimientos y luchas37.»
Así pues, la espontaneidad de tales movimientos, tal como la define Rosa Luxemburg, no excluye la dirección consciente, sino que, por el contrario, la exige. Más aún. En su opinión, esa espontaneidad que se le imputa y que sus críticos tachan de fatalismo no cae simplemente del cielo. Esto ya lo hemos demostrado y podríamos apilar citas en su apoyo. En 1910, cuando los obreros alemanes iniciaron un movimiento para presionar por una reforma del sufragio prusiano, exigió que el Ejecutivo del Partido elaborara un plan para llevar a cabo nuevas acciones, y ella misma hizo sugerencias. Rechazó la política de “esperar a los acontecimientos elementales” y exigió que la acción continuara como una poderosa ofensiva política. Durante la Guerra Mundial señaló en su Folleto Junius lo importante que podía ser el parlamento, como única tribuna libre, para desencadenar acciones de masas si personas como Liebknecht dominaban su uso de forma sistemática y decidida. Y su esperanza en las masas no le ocultó la importancia del papel y la tarea del partido. En 1913, cuando atacaba la “estrategia de desgaste” defendida por Kautsky, escribió:
«Los líderes que se queden atrás serán sin duda apartados por las masas en la tempestad. Sin embargo, para un filósofo solitario puede estar bien sentarse y esperar tranquilamente este resultado gratificante como una indicación segura de que “el momento está maduro”, pero para la dirección política de un partido revolucionario sería un signo de pobreza, de quiebra moral. La tarea de la socialdemocracia y de sus dirigentes no es dejarse arrastrar por los acontecimientos, sino adelantarse conscientemente a ellos, tener una visión de conjunto de la tendencia de los acontecimientos, acortar el período de desarrollo mediante una acción consciente y acelerar su desarrollo.
Rosa Luxemburg ciertamente subestimó la influencia retardataria que una organización puede ejercer sobre las masas si sus dirigentes se oponen a la lucha, y quizás sobrestimó la actividad elemental de las masas, esperándola antes de lo que realmente ocurrió. Hizo las cosas que le importaban para espolear a la dirección socialdemócrata alemana. Y la sobreestimación de las masas es el “error” inevitable de todo verdadero revolucionario; surge del deseo apasionado de avanzar y del profundo reconocimiento de que las grandes conmociones históricas tienen que ser logradas por las masas. Pero su fe en las masas no era en absoluto mística. Conocía sus debilidades y tuvo muchas oportunidades de observar sus vicios en periodos de actividad contrarrevolucionaria. Sus sentimientos hacia las masas quedan claros en una carta que escribió a Mathilde Wurm desde la cárcel el 16 de febrero de 1917, después de haber estado atormentada durante más de dos años por la idea de que las masas no habían estado a la altura de la ocasión histórica:
«Todo tu argumento contra mi lema: “Aquí estoy yo, no puedo hacer otra cosa” equivale a decir: eso está muy bien, pero la gente es demasiado cobarde o demasiado débil para ese heroísmo; ergo, debemos adaptar nuestras tácticas a sus debilidades según el principio: chi va piano, va sano (lento pero seguro). Qué visión tan estrecha de la historia, mi querido corderito! No hay nada más cambiante que la psicología humana. Sobre todo porque la psique de las masas siempre alberga –como Thalassa, el mar eterno– todo tipo de posibilidades latentes: la calma sepulcral y la tormenta furiosa, la cobardía más baja y el heroísmo más feroz. Las masas son siempre lo que deben ser, lo que las condiciones históricas hacen de ellas, y siempre están a punto de convertirse en algo totalmente distinto de lo que parecen ser. Es un buen capitán de barco, en efecto, el que dirigiera un rumbo de acuerdo con la apariencia momentánea de la superficie del agua y no supiera deducir de las señales en el cielo y en el mar si se avecina o no una tormenta. Mi querida niña, la “decepción de las masas” es siempre la actitud más vergonzosa que puede tener un dirigente político. Un verdadero gran líder ajusta su táctica no de acuerdo con el estado de ánimo momentáneo de las masas, sino de acuerdo con las leyes de hierro del desarrollo histórico. Se aferra a su táctica a pesar de todas las decepciones y, por lo demás, deja que la historia haga madurar su obra.»
No hay ni un ápice de verdad en la afirmación de que Rosa Luxemburg defendía una mitología de la espontaneidad. Esta teoría es en sí misma un mito, fabricado con fines políticos particulares y utilizado por funcionarios mezquinos y estrechos de miras, que obedecen a quienes están por encima de ellos y, al mismo tiempo, creen que pueden mandar y amedrentar impunemente a un partido.
La incapacidad de reconocer el carácter dialéctico de la necesidad histórica ha inducido a menudo a error a personas bienintencionadas. Ciertamente, Rosa Luxemburg creía en la existencia de “leyes de hierro del desarrollo histórico”, pero para ella los ejecutores de estas leyes eran los seres humanos, las masas en todos sus millones, sus organizaciones y sus líderes, con todas sus fortalezas y debilidades, sus acciones y sus fracasos. Según la actividad de estas masas y de sus organizaciones (el Estado, el partido, etc.), estas leyes se cumplen más o menos rápidamente, directa o indirectamente. Y aunque el curso de la historia toque fondo, antes de escalar las alturas siempre creará de nuevo las condiciones que aseguren su desarrollo según estas leyes. Para Rosa Luxemburg, el próximo gran viraje de la historia sería el derrocamiento del capitalismo, una necesidad histórica que la clase obrera debía asumir como su objetivo consciente y llevar a cabo. Tenía todo el temperamento impetuoso de un Harry Hotspur38, pero lo sometía a la disciplina de sus conocimientos para poder reunir eficazmente la paciencia necesaria para dejar que las cosas y los seres humanos maduraran para los hechos decisivos que se avecinaban.
No tardó en reconocer que el auge internacional que había dado la Revolución Rusa de 1905 al movimiento obrero se había agotado. Y aunque el debate sobre la huelga de masas continuó, apenas participó en él. Los debates puramente académicos sobre cuestiones tácticas no eran de su gusto. Sólo cuando las masas volvieron a ponerse en movimiento, volvió a intervenir en el debate para incitar a que se tradujese en acción.
***
NOTAS:
1 Años más tarde a finales de Diciembre de 1918 “Die Rothe Fahne”, fundado por Paul Frölich en Hamburgo, se convirtió en el periódico oficial del Partido Comunista Alemán (KPD). [N. Ed.]
2 Rosa Luxemburgo, Obras Escogidas, t. I, Ed. Era. México. 1981, pp. 257-283 y 289-311
3 Ladislaus Gumplowicz en Sozialistische Monatshefte (Cuadernos Socialistas Mensuales), marzo de 1905.
4 Rosa Luxemburg, ‘Co Dalej?’, n° 1, (En la hora revolucionaria ¿Y ahora qué?), Czerwony Sztandar, Abril de 1905. [Rosa Luxemburgo, Obras Escogidas, t. I, Ed. Era. México. 1981, pp. 257-267]
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Co Dalej?”, n.º 3, Varsovia 1906. Czerwony Sztandar, Abril de 1905. [En la hora revolucionaria ¿Y ahora qué? Rosa Luxemburgo, Obras Escogidas, t. I, Ed. Era. México. 1981, pp. 310-311]
8 Véase, por ejemplo, Jemeljan Jaroslawski, Rosa Luxemburg y la cuestión de la Insurrección. El autor sólo menciona pasajes al azar del texto de Luxemburg y saca conclusiones precipitadas. Es evidente que desconoce sus dos escritos básicos sobre el tema.
9 V. I. Lenin, Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática, julio de 1905.
10 Rosa Luxemburg, Huelga de masas, Partido y Sindicatos. Petrogrado, septiembre de 1906 [Rosa Luxemburgo, Obras Escogidas, t. I, Ed. Era. México. 1981, pp. 311-375]
11 Co Dalej?”, n.º 2, 1905, [Ibid., pp. 268-283]
12 Czerwony Sztandar, [Bandera Roja] 16 y 27 de enero de 1906
13 Rosa Luxemburg, “Pomnik hanby” (Monumento a la vergüenza), Przeglad Socjaldemokratyczny (Revista socialdemócrata), julio de 1909.
14 R. Luxemburg, Carta a Sophie [Sonia] Liebknecht, Cartas desde la cárcel, Dietz Verlag, Berlín (oriental), 1946.
15 La fianza la pagó probablemente la Ejecutiva del SPD. En cualquier caso, Rosa fue acusada más tarde en círculos internos del partido (pero ocasionalmente también públicamente) de mostrar una ingratitud abismal porque se atrevió a atacar a la Ejecutiva del partido en cuestiones tácticas.
16 Juniusbroschure en Rosa Luxemburg, Politische Schriften II, p. 93 y ss. [Folleto «Junius» o La crisis de la Socialdemocracia]
17 De Ernst Mach (1838-1916), físico y filósofo idealista austriaco. La filosofía idealista subjetiva de Mach considera las cosas como complejos de elementos de la experiencia, carentes de base material, y la materia como una serie física de fenómenos derivados de la serie psíquica primaria. El propio Mach comenzó a desarrollar la teoría filosófica idealista como físico, en parte por la incapacidad de los eruditos burgueses de extraer conclusiones pertinentes de los descubri-mientos más modernos de la física, y en parte por razones de clase, por el odio burgués al socialismo y a la clase obrera. La filosofía de Mach resonó con fuerza entre los “marxistas” de Europa occidental, como Friedrich Adler y Otto Bauer, y de Rusia, como Bogdánov, Bazárov, Lunatchárski, Yuchkiévitch, Valentínov y otros. Lenin, en Materialismo y empiriocriticismo, hizo una exposición y crítica exhaustivas de la teoría de Mach y de sus partidarios.
18 En ruso, отозвать /otozvat , retirar. [N. Ed.]
19 N. Cherevanin, Das Proletariat und die russische Revolution (El proletariado y la revolución rusa), Stuttgart, 1908.
20 La sede del SPD estaba en la Lindenstrasse, la de los sindicatos en la Engelufer.
21 Carta a Emmanuel y Mathilde Wurm, Varsovia 18 de julio de 1906, en Rosa Luxemburg, Briefe an Freunde [Cartas a los amigos], p. 43.
22 En las elecciones al Reichstag de 1903, el SPD ganó todas las circunscripciones de Sajonia con una excepción, pero en la propia Sajonia, es decir, en las elecciones a la Dieta sajona, el sufragio de tres clases, en vigor desde 1896, excluía de hecho a los candidatos del SPD de la Dieta (parlamento territorial).
23 Illustriete Geschichte der Deutschen Revolution (Historia ilustrada de la Revolución alemana), Berlín 1929, p. 62.
24 Marx-Engels, Studienausgabe III, 1966, p. 160.
25 Ilustrierte Geschichte der Deutschen Revolution, Berlín, 1929.
Durante mucho tiempo se consideró que éste era el veredicto final de Engels sobre la huelga general. La publicación de las cartas que escribió a Victor Adler y Karl Kautsky en 1893 demuestra que no era así. En aquel momento, en el partido austriaco había un fuerte apoyo a la huelga general para asegurar el sufragio universal. Aunque en las condiciones austriacas existentes Engels se oponía decididamente a tal prueba de fuerza, no rechazaba por principio el arma de la huelga general.
26 Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke IV, p. 341 y ss.
27 Henriette Roland-Holst, Rosa Luxemburg, ihr Leben und Wirken, (Rosa Luxemburg, su vida y su obra), Zürich 1937, p. 218.
28 Rosa Luxemburg, Massenstreik, Partei und Gewerkschaften (Huelga de masas, partido político y sindicatos), en Politische Schriften I, p. 172.
29 Ibid, p. 180 y ss.
30 Ibid, p. 182.
31 Ibid., p. 199.
32 Ibid., p. 183 y ss.
33 Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke III, p. 391.
34 F. Mehring, Neue Zeit, julio de 1907.
35 Compañero de armas de Lenin y presidente de la III Internacional Comunista. Ejecutado en 1936 como opositor a Stalin tras un juicio amañado en Moscú.
36 “Mi querido Carlo Magno”.
37 Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke IV, p. 380.
38 Personaje de fuerte temperamento en la tragedia Henrique IV de William Shakespeare.








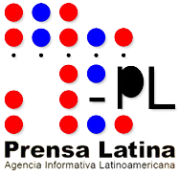


















Comentarios
Aún no hay comentarios.