Paul Frölich, ROSA LUXEMBURG: SU VIDA Y OBRA
Capítulo IV, apartado 1 y 2.
*
Los límites del parlamentarismo
Rosa Luxemburg analizó la institución de la democracia, como lo hizo con todos los fenómenos sociales: como producto de procesos históricos. Llegó a la conclusión de que considerar la democracia como lo había hecho Bernstein, es decir, como la “gran ley fundamental de todo desarrollo histórico”, era absoluta y completamente erróneo, y no era más que una generalización pequeñoburguesa, superficial y mecánica de las características de una corta etapa de ese desarrollo, es decir, desde aproximadamente 1870. También descubrió que no existía ninguna relación intrínseca entre el desarrollo capitalista y la democracia, y que la forma política de gobierno era siempre el resultado de la suma de factores internos y externos, y que, con esta salvedad, podía ir desde una monarquía absoluta hasta una república democrática.1
¿Y el parlamentarismo? Mientras los reformistas esperaban a que se impusiera, Rosa Luxemburg veía claros signos de su decadencia. A esta decadencia contribuyeron tanto la colisión entre las fuerzas de clase proletarias y las burguesas, como la política mundial burguesa, que «está sumergiendo toda la vida económica y social de los países capitalistas en un torbellino de incalculables e incontrolables disturbios, conflictos y transformaciones internacionales, en medio de los cuales los parlamentos burgueses son zarandeados impotentes como restos flotantes en un mar embravecido»:
«El parlamentarismo está muy lejos de ser el programa absoluto del desarrollo democrático, o de algo tan noble como el progreso humano; es más bien la forma histórica característica de la dominación de clase de la burguesía y –esto es sólo la otra cara de este dominio de clase– de su lucha con el feudalismo. El parlamentarismo burgués sólo seguirá vivo mientras continúe el conflicto entre la burguesía y el feudalismo. Una vez apagado el fuego animador de esta lucha, el parlamentarismo perderá su razón de ser histórica desde el punto de vista de la burguesía. Sin embargo, durante un cuarto de siglo, la tendencia general del desarrollo político en los países capitalistas ha sido hacia un compromiso entre la burguesía y el feudalismo. La difuminación de las diferencias entre los whigs y los tories en Inglaterra, y entre los republicanos y los aristócratas clericales-monárquicos en Francia es el producto y la expresión de este compromiso. En Alemania el mismo compromiso ya estaba presente en el nacimiento de la emancipación de la burguesía como clase.»2
Las luchas partidarias de la burguesía habían dado paso a las disputas entre camarillas y, en consecuencia, los rasgos particulares del parlamentarismo, las grandes personalidades y los grandes oradores desaparecían de la escena. Al fin y al cabo, “la batalla oratoria como táctica parlamentaria sólo suele ser útil para un partido militante que busca el apoyo del pueblo”. La decadencia del parlamentarismo burgués ya era bastante evidente en aquella época para cualquiera que se tomara la molestia de examinar el desarrollo de los procesos históricos en su conjunto. Aun cuando, después de la Primera Guerra Mundial se produjo una especie de renacimiento del parlamentarismo, sólo habría de tratarse de un último destello que el fascismo extinguiría en la mayoría de los países del continente europeo.
¿Era éste un motivo suficiente para que la socialdemocracia negase simplemente el parlamentarismo? Rosa Luxemburg consideraba las elecciones parlamentarias como una oportunidad para el desarrollo de la propaganda socialista y para evaluar su influencia en las masas populares. El parlamento en sí lo consideraba como la tribuna ampliamente audible e internacionalmente visible desde la cual se podía despertar al pueblo. Pero no insistió únicamente en la agitación: la tarea de un parlamentario socialista consistía también en participar en el trabajo legislativo positivo, siempre que fuera posible con éxito práctico, una tarea que se haría cada vez más difícil con el fortalecimiento de la representación del partido en el parlamento. La socialdemocracia sólo podría cumplir correctamente esta tarea si conservaba la conciencia de su papel como partido de oposición y, al mismo tiempo, encontraba el justo medio entre la negación sectaria y el parlamentarismo burgués, recordando siempre que su verdadera fuerza estaba fuera del parlamento, en las masas proletarias. Pero, sobre todo, era necesario renunciar sin reservas a la ilusión de que un partido de la clase obrera podría dominar a un Estado capitalista por mayoría de votos en el parlamento, es decir, únicamente por medios parlamentarios.
.
Un experimento de gobierno
No cabía realizar en Alemania una prueba práctica y definitiva de las teorías reformistas mientras subsistiera la situación semiabsolutista. Sin embargo, se pusieron a prueba en Francia, en un momento en que la disputa teórica en la socialdemocracia alemana había alcanzado su punto álgido, situación en que las opiniones de Rosa Luxemburg sobre el parlamentarismo debieron someterse a juicio.
En junio de 1899, el socialista Alexandre Millerand entró en el gabinete Radical de Waldeck-Rousseau junto con aquel carnicero de la Comuna, el General Gallifet. Su acción fue celebrada como un punto de inflexión en la historia mundial. Jaurès alabó el valor de los socialistas franceses al arrojar a uno de los suyos “a la fortaleza del gobierno burgués”, y los reformistas de toda la Internacional manifestaron su acuerdo cuando Jaurès justificó la medida en términos teóricos: el desarrollo de la sociedad capitalista hacia el socialismo había alcanzado una fase de transición en la que el proletariado y la burguesía ejercían conjuntamente el gobierno político, y la participación de los socialistas en el gobierno era la expresión externa de este gobierno.
Rosa Luxemburg siguió este experimento con la mayor atención y lo criticó en investigaciones minuciosas que revelaron un asombroso conocimiento tanto de la historia política francesa como de la situación por la que atravesaba el país en aquellos momentos. Juzgó el significado general de la gran crisis política que azotaba a Francia con más serenidad y precisión que cualquiera de los dirigentes del partido directamente implicados. Incluso en los contados casos en los que su caracterización de las condiciones existentes resultó ser desmedida, sólo estaba anticipándose la evolución futura. Tanto en su análisis como en sus conclusiones tácticas, demostró una vez más su conocimiento de la anatomía de la sociedad burguesa, de sus leyes de desarrollo y de los requisitos de la lucha proletaria.
Desde mediados de la década de 1880, Francia se había visto sacudida por crisis continuas, empezando por la de Boulanger, en la que un general se había hecho con poderes dictatoriales, pasando por el gran escándalo de corrupción relacionado con la construcción del Canal de Panamá, hasta el affaire Dreyfus. Las condiciones generales se asemejaban a las de los tiempos de intrigas fascistas: un nacionalismo descarado; ataques antisemitas; provocaciones de la prensa; peleas callejeras; la ocupación cómica de un barrio residencial, “Fort Chabrol”, por una facción anti-Dreyfus; culminando en un ataque al Presidente de la República por parte de la jeunesse dorèe (jóvenes ricos ociosos). Parecía haber sonado la hora final de la República.
Rosa Luxemburg reconoció, sin embargo, la confusión, y en su opinión el alboroto que estaba dividiendo a Francia en dos bandos no tenía nada que ver con la existencia de la República en sí, sino con una lucha entre las fuerzas clericales-militaristas de la reacción y los radicales burgueses por el control de la República. Pero no aconsejó en absoluto a los socialistas que se mantuvieran al margen de la lucha. Condenó la pasividad sectaria del partido de Jules Guesde, que proponía la consigna “¡Ni l’un, ni l’autre!”. (¡Ni los unos, ni los otros!) y que explicaba que, al igual que la gente no debería tener que elegir entre el cólera y la peste, tampoco debería tener que elegir entre las formas corruptas burguesas de derecha o de izquierda. Celebró que Jaurès se lanzara impetuosamente a la lucha, pero lamentaba que no supiese mantener la línea de demarcación entre el campo burgués y el proletario. Del movimiento socialista, en cada crisis política, exigía activismo y firme adhesión a los principios, y trabajo duro para avanzar políticamente y salvaguardar el camino que conduce al objetivo final.
Su actitud ante el experimento de Millerand es característica de su enfoque. Inmediatamente después de su entrada en el gobierno, escribió un artículo en el Leipziger Volkszeitung [“Eine taktische Frage” (Una cuestión táctica), 6 de julio de 1899] en el que trataba toda la cuestión del gobierno y el poder bajo el prisma de los principios generales del marxismo. En cada uno de los momentos críticos sucesivos examinó los hechos de aquel experimento con el mayor detalle, sacando conclusiones tácticas cuya importancia iban mucho más allá del caso Millerand. Desde entonces, la experiencia de la política de coalición de la social-democracia alemana [1919-33], de la política gubernamental de MacDonald en Gran Bretaña [1924, 1929-31, 1931-35] y, finalmente, del Frente Popular francés [1936] han corroborado estas conclusiones hasta tal grado que la crítica de Rosa Luxemburg parece profética en todos los puntos. En su análisis no falta ningún rasgo esencial de estos acontecimientos posteriores.
Con todo, el movimiento reformista aplaudió la puesta en práctica de las ideas de Bernstein, Jaurès había justificado la participación de los socialistas en el gobierno afirmando que su partido tenía que ocupar todos los puestos en cada oportunidad que se le presentara. Rosa Luxemburg estaba de acuerdo, con la condición de que fuesen puestos desde los que se pudiese sostener la lucha de clases contra el Estado burgués. El Parlamento ofrecía tales puestos, pues allí el partido, incluso en la oposición, podía representar los intereses de su clase. El gobierno, sin embargo, no permitía ninguna oposición real: todos sus participantes tenían que operar desde una base común, la del Estado burgués. Por lo tanto, en determinadas circunstancias, el representante del radicalismo burgués más extremo podía trabajar junto con el reaccionario más convencido. Sin embargo, un verdadero opositor de principios al orden establecido estaría destinado a fracasar en sus intentos de oponerse al gobierno, o bien tendría que desempeñar las funciones diarias necesarias para la supervivencia permanente de la maquinaria estatal burguesa y, por tanto, dejar de ser socialista. Un socialdemócrata que, como miembro del gobierno, se esforzara por obtener reformas sociales y, al mismo tiempo, apoyara al Estado burgués en su conjunto, estaría, en el mejor de los casos, reduciendo su socialismo al nivel de la política democrático-burguesa o de la política obrerista burguesa:
«En la sociedad burguesa, a la socialdemocracia, por su propia naturaleza, le corresponde un papel predeterminado el de partido de oposición; y sólo puede erigirse como partido gobernante sobre las ruinas del Estado burgués»3.
¿Esta idea central excluía cualquier tipo de cooperación con la democracia burguesa? En modo alguno, según Rosa Luxemburg. Gracias a su posición entre la burguesía y el proletariado, la pequeña burguesía (que en esencia proporciona los cuadros políticos a la democracia burguesa actual) tenía muchos objetivos en común con la clase obrera. Pero fuera cual fuera la alianza, la clase obrera debía asegurar su hegemonía.
«En el período actual, sin embargo, el proletariado está llamado a ser el elemento dirigente, dominante; la pequeña burguesía un satélite incidental y no a la inversa. En otras palabras, allí donde el camino del partido socialista coincide por un trecho con el de la democracia burguesa, tiene el deber no de confinar su propia lucha al terreno que comparte con la pequeña burguesía, sino, por el contrario, de superar sistemáticamente las aspiraciones de los partidos pequeñoburgueses.»4
Y esto es precisamente lo que resulta imposible de llevar a cabo desde dentro del gobierno de un Estado burgués. Allí, bajo la presión de los poderes capitalistas, el radicalismo burgués dicta el carácter y los límites de la política de los ministros socialistas y, por tanto, del Partido Socialista. Y en todas las cuestiones sociales y democráticas, este radicalismo ha demostrado ser poco fiable, incluso desde el punto de vista de su propio programa, sus exponentes siempre susceptibles a dar un viraje hacia la reacción, y poco dispuestos a ir más allá de lo estrictamente necesario para neutralizar la presión de las masas populares.
Tras los intentos iniciales de Millerand de poner en marcha reformas sociales, el gobierno anunció una “pausa” y luego procedió a revocar incluso las aparentes concesiones a sus aliados socialistas y adoptar brutales medidas reaccionarias. Todo intento de resistencia por parte de los socialistas fue sofocado con la amenaza de disolver la coalición gubernamental y dejar el campo libre a los reaccionarios. Así resultó que el principio del “mal menor” determinó toda la política socialista y obligó al partido a comprometerse cada vez más. Se hizo cada vez más dependiente del gobierno, que a su vez obtuvo mayor independencia de éste, y la crítica socialista del estado de cosas existente se transformó en una mera exhibición de los “amplios horizontes” del socialismo, sin influencia alguna en la política práctica del gobierno.
Jaurès y sus amigos ensalzaron exhuberantemente las reformas sociales propuestas por Millerand como ministro de Comercio. Las consideraban «esquejes socialistas plantados en suelo capitalista, que darían frutos maravillosos». Incluso los discursos del ministro se convirtieron en «los momentos más grandes y fructíferos jamás registrados por la historia del socialismo y de la República». Rosa Luxemburg resumió los comentarios sobre esta política reformista en la siguiente aclamación:
«De un plumazo, el clásico país del laissez faire (Manchester turn5) se sitúa ahora en la cumbre del progreso; la clase obrera francesa, la Cenicienta de ayer, se presenta ahora ante nosotros como la orgullosa princesa. Está claro que sólo un ministro socialista podría haberse sacado semejante milagro de la chistera.»
Sin embargo, un examen de las actividades reformistas en Francia demostró que su objetivo esencial era ocultar y difuminar los antagonismos sociales.
«La protección simultánea de los intereses de trabajadores y empresarios, los primeros mediante concesiones ilusorias, los segundos mediante concesiones materiales, encuentra su expresión palpable en la elaboración simultánea de medidas conciliadoras destinadas a contentar a los trabajadores sobre el papel y a proteger al capital con la férrea realidad de las bayonetas6.»
Así, una iniciativa para acortar la jornada laboral terminó en realidad en el alargamiento de la jornada laboral de los niños, y un resto de esperanza de una futura reforma. Del mismo modo, la medida destinada a garantizar el derecho a la huelga acabó encadenando la acción obrera a pesados grilletes legales. Y la era de la reforma culminó con una masacre de trabajadores en huelga.
Encontramos la misma imagen en toda la política de los gabinetes de coalición. La lucha contra los pervertidores de la justicia [Justizverbrecher] en el caso Dreyfus, que se suponía que era la principal tarea del gabinete, terminó con una vergonzosa amnistía general tanto para la víctima como para los criminales. La lucha por acabar con la confesionalidad del Estado terminó en amorosas ofrendas a la Iglesia Católica. La política exterior se distinguió por la participación francesa en la expedición de las potencias europeas contra China, por una expedición contra Turquía para imponer diversas exigencias de la banca francesa y, finalmente, por el fervoroso entusiasmo tumultuoso de los elementos republicano-monárquico-imperialistas durante la visita del zar Nicolás II.
Rosa Luxemburg extrajo conclusiones de las experiencias ministeriales francesas: la tan célebre “política práctica” demostró ser muy poco práctica para la clase obrera, paralizada y atada de pies y manos por la participación del Partido Socialista en el gobierno, por lo tanto, no podía hacer sentir la fuerza de su propio poder. La “poco fructífera” oposición, sin embargo, había resultado ser la verdadera “Realpolitik”7 para la clase obrera, ya que:
«lejos de imposibilitar reformas prácticas, tangibles e inmediatas de carácter progresista, una política de oposición basada en principios es el único medio real de que los partidos minoritarios en general y el Partido Socialista en particular, puedan obtener conquistas prácticas.»
La participación en el gobierno había llevado a la escisión completa y a la paralización del movimiento obrero, y había empujado a un gran número de trabajadores a alejarse bruscamente de la política y del parlamentarismo, y acercarse a las ilusiones del sindicalismo ultrarradical.
Jaurès que fue el más firme partidario de la política de coalición y su más ardiente defensor incluso ante las críticas de Rosa, sin embargo, diez años después del acto inaugural de este experimento, maldecía a Millerand y a otros dos ministros socialistas, (Briand y Viviani) y los señalaba como «traidores que se habían dejado utilizar en favor del capitalismo».
La serie de artículos de Rosa Luxemburg sobre el experimento de Millerand constituyen uno de los documentos más imponentes de toda la literatura socialista. Están escritos con un lenguaje en el que la indignación por la desgraciada política analizada jamás explota8, sino que se reafirma, la máxima mordacidad se manifiesta en su antítesis, en la confrontación entre apariencia y realidad, entre los heroicos juramentos y las capitulaciones lamentables.
Su lógica formidable basada exclusivamente en hechos hace imposible la huida, y las conclusiones finales tienen una fuerza universal contra cualquier intento de servir la causa del socialismo con los medios del poder estatal capitalista. La crítica realizada por Rosa Luxemburgo no impidió que se repitiese este tipo de experimentos. Si, en su momento, la política de Millerand sólo causó grandes dificultades al movimiento obrero sin que se produjese una catástrofe, se debió únicamente a que el capitalismo se encontraba todavía en un periodo ascendente, lo que permitió que la clase trabajadora tuviese tiempo de rehacerse.
Pero lo que en Francia comenzó como una lamentable farsa, terminó en Alemania como una tragedia. Qué visión tan amplia, que fuerza de intuición la de Rosa Luxemburg para reconocer en 1901 que tales políticas creaban los requisitos sociales para los especuladores cesaristas, y declarar: «Jaurès, el incansable defensor de la República, es quién prepara el terreno para el cesarismo –suena como una broma de mal gusto, pero, hablando en serio, el curso cotidiano de la historia está sembrado de bromas de este tipo».9
Treinta y dos años más tarde, los frutos de una política que seguía el modelo del experimento de Millerand fueron cosechados en suelo alemán: ¡Hitler!
* * *
NOTAS:
1. Rosa Luxemburg, Politische Schriften, I (Escritos políticos, t. I), p. 107.
2. Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke, III (Obras Completas), p. 390 y ss.
3 Ibid, p. 273.
4 Ibid, p. 336.
5 ‘Manchesterismo’, ‘Escuela de Manchester’ [N. Ed.]
6 Ibid, p. 326 y ss.
7 ¨Política verdaderamente realista” [N. Ed.]
8 Kautsky, que en aquella época defendía prácticamente las mismas posiciones de Rosa Luxemburg, atacó a Millerand y Jaurès con mucho mas fuerza. Aunque eso no le impidió, dos décadas mas tarde, defender la política de coalición de la socialdemocracia alemana con los mismos argumentos y, muchas veces, con las mismas palabras que Jaurès uso para defender la política de coalición francesa, aunque la coalición alemana fuese mucho mas peligrosa.
9. Ibid, p. 355.








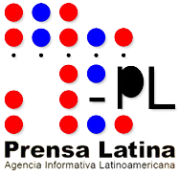


















Comentarios
Aún no hay comentarios.